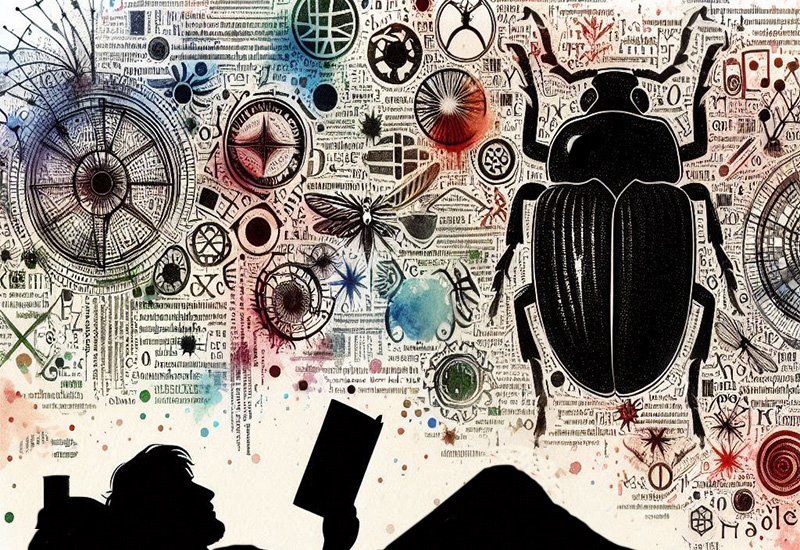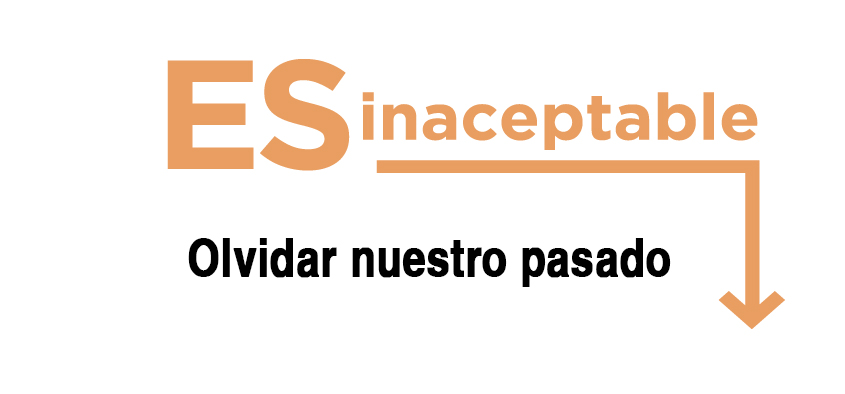Era la última noche, la más atroz,
pero diez minutos después el sueño lo anegó
como un agua oscura.
J. L. Borges
El sol abrasaba los pocos arbustos que se veían en la extensión de la sabana, a izquierda y derecha de la carretera. Una vaca, un puesto de venta abandonado, un balancín detenido, y todo el calor del mundo frente al parabrisas. La luz en el tablero comenzó a encenderse antes de que llegáramos a los puestos de comida de San Mateo.
Hicimos la parada como estaba previsto. Sopa de pollo, pabellón y cachapas con queso, dijo una de las muchachas que atendían. La mesa igual a todas las mesas de los puestos de carretera: mantel de hule a cuadros, picante, aceite y vinagre en botellas grasosas y mugrientas. Pedimos la sopa y las cachapas. Detrás de la casa había una mesa donde un hombre de unos sesenta años daba cuenta de un plato de sopa. Pidió otro. Aproveché el momento para preguntarle por el taller más cercano. Anaco, dijo, es más seguro, aunque no se confíe mucho, pues hoy es domingo. Volví a la mesa y moví una bolsa de plástico transparente que colgaba desde el techo hasta el centro de la mesa.
Parecía imposible que en ese reducto rodeado de sol, pudiese haber tanta brisa. El único árbol que se veía era uno de mediano tamaño que en la zona llamaban “de aceite” y bajo el cual dejamos el carro, con las ventanas abiertas. La comida la trajeron en platos, con el dibujo del monumento a la batalla de Carabobo, tempranamente viejos por el uso diario. Te observé mientras comías y de repente comencé a sudar. En poco tiempo terminé con mi comida y esperé, apoyando una mano en una esquina de la mesa, quebrando orillas del casabe. Dejaste a un lado la cuchara (recomendación del odontólogo) para masticar pausadamente, mientras mirabas hacia el carro. Sabía lo que pensabas de esta nueva huida. Saqué unos billetes y se los entregué a la muchacha que nos trajo la cuenta. Encontramos el taller, algunos hombres bebían cerveza sentados en sillas de mimbre destartaladas. Aceptaron hacer la reparación. Esperamos dos horas y aprovechamos para comprar una tarjeta para el teléfono. En caso de que el carro fallara otra vez, tendríamos que avisar de nuestro retraso. Cuando tomamos el distribuidor que enlaza la ciudad con la carretera, el sol, medio oculto, perfilaba la línea perfecta de la sabana. La brisa no soplaba, pero la frescura bajaba desde la noche que empezaba a apoderarse de todo. Detrás del cinturón de seguridad te encogiste en el asiento a mi derecha. Te miré por primera vez desde que retomamos la marcha. Estabas hermosa con el sueño resbalando por tu cara.
Hubiese querido contemplar lo que nos rodeaba, recostar la cabeza en el asiento y ver cómo la noche se vaciaba por todas partes. Imaginé el pie de un árbol, la orilla de un charco, allí donde de niños sabemos que comienzan los sonidos de esta hora, y te envidié. Encendí la radio para acompañar mi desaliento, con poco volumen para que pudieras dormir.
Alcé los ojos para mirar la luna que a mi izquierda iluminaba la carretera en ese otro amanecer. Volví a verme corriendo, durante la noche, por la sabana. Quizás fue un sueño, porque lo recuerdo como un sueño. Las formas se alejan y vuelven a hacerse borrosas, solo la luna y su resplandor permanecen exactos, colgados sobre la sabana. Cuando una nube cubrió la luna por un momento, pude oír que la noche se volvía silenciosa.
En la sabana el viento hace surcos en la arena que semejan las ondas sobre el mar. Desde el carro no las veo pero las imagino, iluminadas, completando el efecto del agua. No vi el bulto en medio de la carretera. Cuando pisé el freno ya habíamos pasado a su lado. Era perfectamente natural que me bajara a revisar, sin embargo dudé durante algunos segundos antes de abrir la puerta del carro. Recuerdo que antes de bajar te miré y seguías durmiendo. Debí haber retrocedido con el carro, pero en momentos así nunca hacemos lo que es mejor. Tardé otros segundos en darme cuenta de por qué no se movía. Estaba puesto allí para confundir. Supe también que no había nada extraño en aquello, que debía ser así como lo había soñado.
El miedo lo sentí en la nuca cuando me agarraron por detrás y me arrastraron más allá del hombrillo. Supe que eran varios porque luego alguien me levantó por las piernas. Sentí mi cara contra la tierra llena de piedras y de pasto duro. Las manos me las amarraron a la espalda y luego los tobillos; intenté zafar la cuerda que se enterraba en mis muñecas, pero entendí que sería inútil. El miedo dio paso al horror cuando te imaginé en el carro, dormida e indefensa ante aquel ataque que rebasaba en mucho nuestras fuerzas. Pensé en el teléfono a tu lado, inútil para pedir ayuda. Sentí el primer golpe en la cara y en seguida la humedad de la sangre que penetró mi boca y bajó por la garganta.
Todo se precipitó hacia la nada, hacia un letargo denso y largo que no me impidió ver que la luna se había ocultado tras una nube que antes no estaba. De repente dejaron de golpearme y agradecí que me voltearan, para así desocupar de mi boca la sangre que me ahogaba. Pensé en mis padres que me esperaban hacía algunas horas. Pensé en lo que dejamos atrás cuando decidimos este viaje de vuelta.
Desde donde me encontraba no podía ver el carro en la carretera, pero sí las sombras que se movían a mi alrededor. En ese momento tuve un pensamiento ridículo: allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Lo había leído en alguna parte, pero ahora no era ningún consuelo. Pensé en el recibimiento que no tendríamos, en la nueva vida que te dije nos esperaba y que no comenzaríamos. Y allá en el fondo está la muerte, pensé, y no corrimos, no llegamos antes. Era la última noche, la más atroz, pero diez minutos después el sueño lo anegó como una agua oscura.
De Callejones sin salida (2019).
La autora
Esmeralda Torres
(Ciudad Bolívar, 1967)
Poeta y narradora. Graduada en Castellano y Literatura por la Universidad de Oriente. Ejerce el oficio de promotora de lectura y la coordinadora de eventos literarios desde la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Cumaná donde reside. Gracias a la calidad de su prolífica obra ha recibido numerosos reconocimientos tales como la mención publicación en la Bienal Gustavo Pereira, ganadora de la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, la Bienal de Literatura Julián Padrón, la Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo y la distinción publicación en el Premio Stefania Mosca (todos en 2011), la Bienal Eduardo Sifontes (2004), el Concurso de Cuentos Esta Tierra de Gracia (1995) y mención honorífica del Premio Literario otorgado por Casa de las Américas, de Cuba (2023). Entre sus obras se encuentran Historias para Manuela, Cuentos de última noche (2010), Resplandor de pájaro (2020), Un hombre difícil (2011) y Callejones sin salida (2019). Recientemente fue galardonada con el premio de literatura Stefania Mosca por El libro de los tratados.
ILUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY / FOTOGRAFÍA: JACOBO MENDEZ