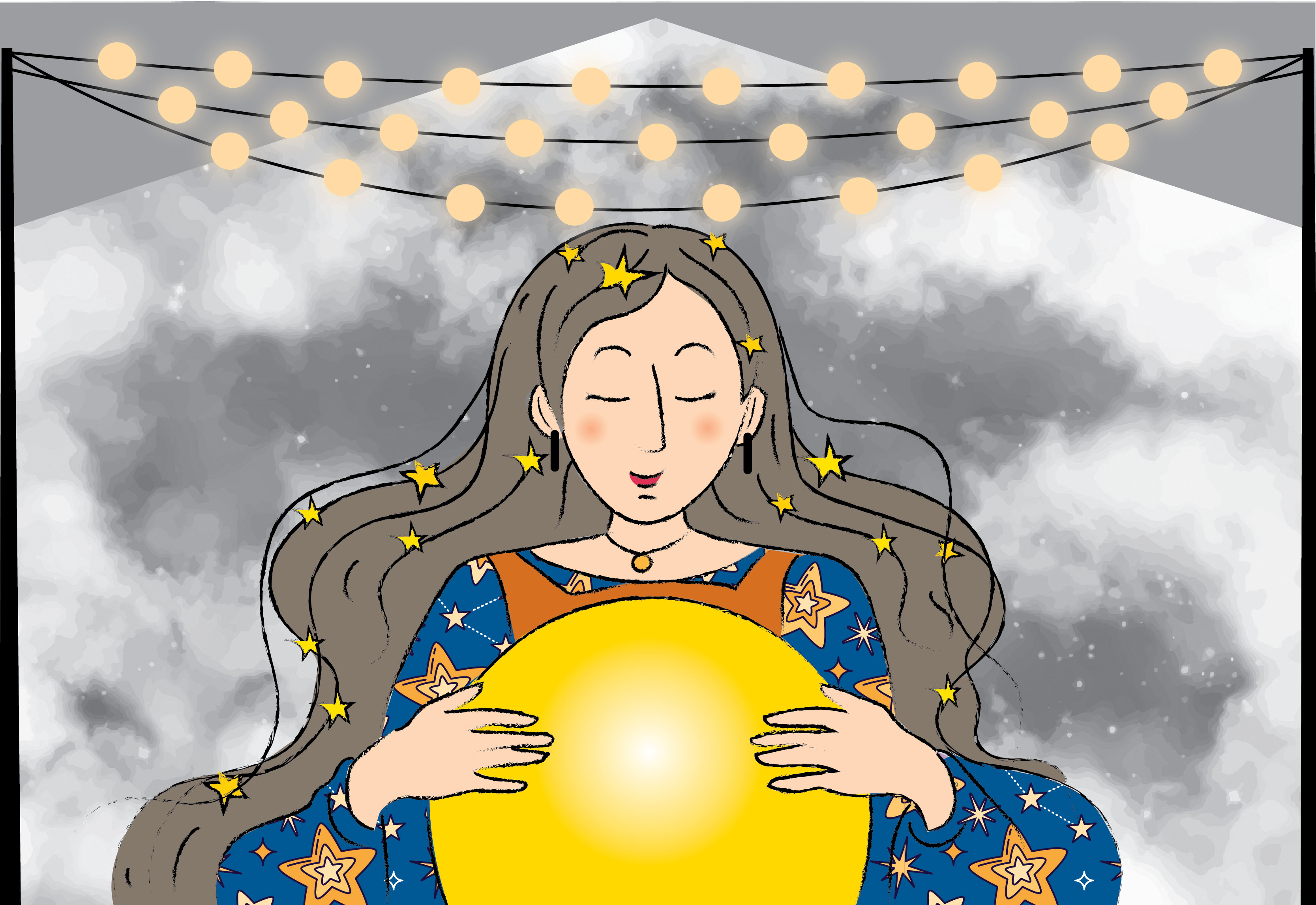16/11/23. Los corazones se exponen en las carnicerías sin ninguna indulgencia. Los corazones infartan por colesterol o la oclusión nicotínica y no temo que el corazón se encoja, disminuya; yo sólo temo que descubran mi hábito insano, mi manera de exorcizar –si sucede– estas pequeñas divagaciones nocturnas. Un amigo repite, como un don, el hecho de que no tiene tragedias en su vida. Un balance y los buenos estados financieros compensan las pérdidas afectivas; ¿pérdidas? En fin, que aunque ya el dinero no vale ni en la bolsa, nosotros, como unos bolsas (risas), seguimos dejándole a esa partitura la climatización musical de esta estancia donde si fuera un hombre con un corazón afligido por las desvencijadas bisagras de este amor que llamé un día, cuando la esperanza me volteó la cara, cuando me quedé con el lado del pasillo donde o abres una puerta –si la puerta no es una vana ilusión– o te quedas en la espera como los muelles, crujiendo sus maderos de sal. Y como el que espera, desespera y el que desespera… abres una de las puertas, suelen ser dos, cuando la simpleza de la apuesta es el todo o nada; suelen ser tres y sus múltiplos, cuando nos botan hacia la desazón que muchos defienden como tema y causa literaria; la realidad, el conjunto de desaciertos en la combinatoria infinita de la vida, si nos asomamos al misterioso juego de imágenes que el azar convoca para la formación del espíritu, para el parto de su alma, señor mío, que cree jugar bien porque apuesta a sus cuentas corrientes. El dinero. El dinero es un invento antiguo, periclitado, como diría un protagonista carismático con sus deudas, con los corazones rotos de la otra que siempre deja el protagonista por más que desvaríe su drama. Pobre Ofelia, inútilmente bella, transporta sobre las aguas de un río su muerte de amor.
El dinero todavía lo compra todo, pero producirlo requiere de un mefítico trato con su alma señor, que piensa que usa a menganito y le pone en el corazón un suspiro, y después se ausenta, le niega lo propuesto pero compra algo para la necesidad: un apartamento, su casa, un carro, mi carro que es muy bueno, y aunque no sea lo apropiado para un intelectual, me consuela enormemente. Es tan confortable, es de tan alta fidelidad su equipo de sonido, es de un aislante ensoñador su aire acondicionado, que entonces, cuando voy al trabajo por la Cota Mil, me siento apta, en armonía, feliz. Todo muy bien para el día de hoy. Pero uno, señor mío, no se puede quedar en un carro toda la vida. El carro que me regaló no compensa nada. Me mete en la pretensión de sus efervescencias machistas: admite ciertos dones de mi imaginación, y cierta agudeza en los pensamientos que formula, pero me encierra en la biblioteca a reclutar y llenar los archivos con las obras de amigos míos, aunque no lo sepan, porque soy una solitaria, una tímida acomplejada por disturbios sin justificación –los electroencefalogramas son normales, no geniales como necesitaba– sin adoctrinamientos, con mi complejo de patito feo, con este extraño sentimiento de fracaso, como dice el bolero hermosísimo que compuso Lier Toms (o me equivoco, hay nombres para olvidar; no deben repetirse). Con eso pesado, la amoral fascinación que ejercen los impedimentos, mi corazón se hiere de amor. Y no será el primero, pero hoy quisiera que fuera el último.
No hay nada más embarazoso de narrar que el lamento. No hay por dónde entrarle al humor que debe tener la voz del narrador para salvar del tedio al lector. Eso supongo: a estas alturas nadie sabe. Estamos protagonizando las guerras del fin. El engendro del caos como una obra de dominio en nuestras tierras. Panamá, Nicaragua. Esta ópera bufa que sostiene el “bienestar” de nosotros los venezolanos. Yo, aunque no puedan creerlo, nací en Santa Rosalía, en Caracas, en Venezuela, sí señor, yes, that’s right, el hombre de a caballo; Bolliver; no señor, Bolívar, y Miranda. Y una estirpe ilustre que sucumbió al encanto de las ideas, los criollos con el afán de hacer un pueblo otro, un pueblo francés, un pueblo emancipado. El pueblo de la égalité cuando lo que imperaba era un conveniente estado de derecho; el problema, que era económico, por ejemplo, –Marx dixit– nadie lo vio. Lo revelatorio justificó dos siglos de sangre, y la precariedad de estos caudillos que llegan desde Trujillo con la misma actitud de un modelo, que sólo importa por la cantidad y la calidad de sus voluntariosas convicciones. España, Hisperia, aún sustenta como nosotros el habla hispana. Yo, por una ironía del destino, o una mala interpretación del sentido de mi vida, aprendí a hablar y a escribir bien, apropiadamente, el español, muy tarde: después de haber leído. Pero nacida en Santa Rosalía, crecí en el paisaje de un apartamento y creo que vi una gallina viva, por primera vez, a los dieciocho años. ¿Cuál, mi querido amigo, entonces, es la realidad?
Los corazones, aunque hoy usted tenga prueba de esfuerzo, no pueden abstenerse de la vida. Ese milagro por el que vagamos inertes, tontos, repetitivos y equívocos en el tiempo. La vida, le pone allí su milagro, es decir, no es comprensible una palabra así, cuánta carga, milagro, canonización, Lourdes y sus inválidos caminantes, milagro y le cuesta una y parte de la otra al doctor José Gregorio llegar a Santo, porque la torpe interpretación de las iglesias ha hecho del milagro un evento privativo de los santos, pero el milagro, mi querido señor, mi. . . ¿Está usted aún allí?, ¿resiste?, ¿logró lo narrativo? ¡Heiu! señor mío; despierte. El milagro –aunque se resista– a usted, a mí, a cualquiera le pasa en la vida, le pasa a uno todo el tiempo, sólo que nuestra pedantería racionalista lo ha reducido, me imagino que para evitar las complicaciones del misterio y la inabordable exactitud del “azar”, hemos sometido el verdadero sentido de la actividad, de nuestras vidas, al consuelo de lo casual, allí en la pretensión de lo intrascendente.
—Pero qué le parece a usted mi corazón, por ejemplo. Un corazón herido. Quién no ha padecido la traición del amado.
Por supuesto es, este, un mal tema. Pero qué hacer con la vida aquí donde regodeo un deseo inaudito, la enfermedad que señalaba San Agustín “pobres criaturas los hombres, enfermas de inmortalidad”. Inmortalidad, y eso suena verdaderamente importante. Pero este es un cuento, no una mala e indocumentada especulación filosófica. ¿Filosófica? ¿Lo que es?… Pregunta tonta, basta sentarse y ver pasar este corazón mío intoxicado de ritos secretos, rasgado por el hastío, incapaz siquiera para el beso y, sin embargo, como los animales que laten en la sombra, ávido de permanencia, incandescencias, intensidades, y toda esa literatura, que como ven se nos hace imposible hablar del corazón mío, este corazón de vaca, a punto de ser comido por algún cliente de mi carnicero.
De: Seres cotidianos (1990).
La autora
Stefania Mosca
(Caracas, 1957 – 2009)
Escritora venezolana que a lo largo de su trayectoria abordó el ensayo, la crónica, el cuento y la novela. Sus obras publicadas incluyen: Jorge Luis Borges: utopía y realidad (1984), La memoria y el olvido (1986), Seres cotidianos (1990), La última cena (1991), Banales (1993), Mi pequeño mundo (1996), El suplicio de los tiempos (2000), Cuadernillo Nro. 69 (2001), Maternidad (2004), El Circo de Ferdinand (2006). En su honor, la Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte), crea, en 2010, el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca.
ILUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY