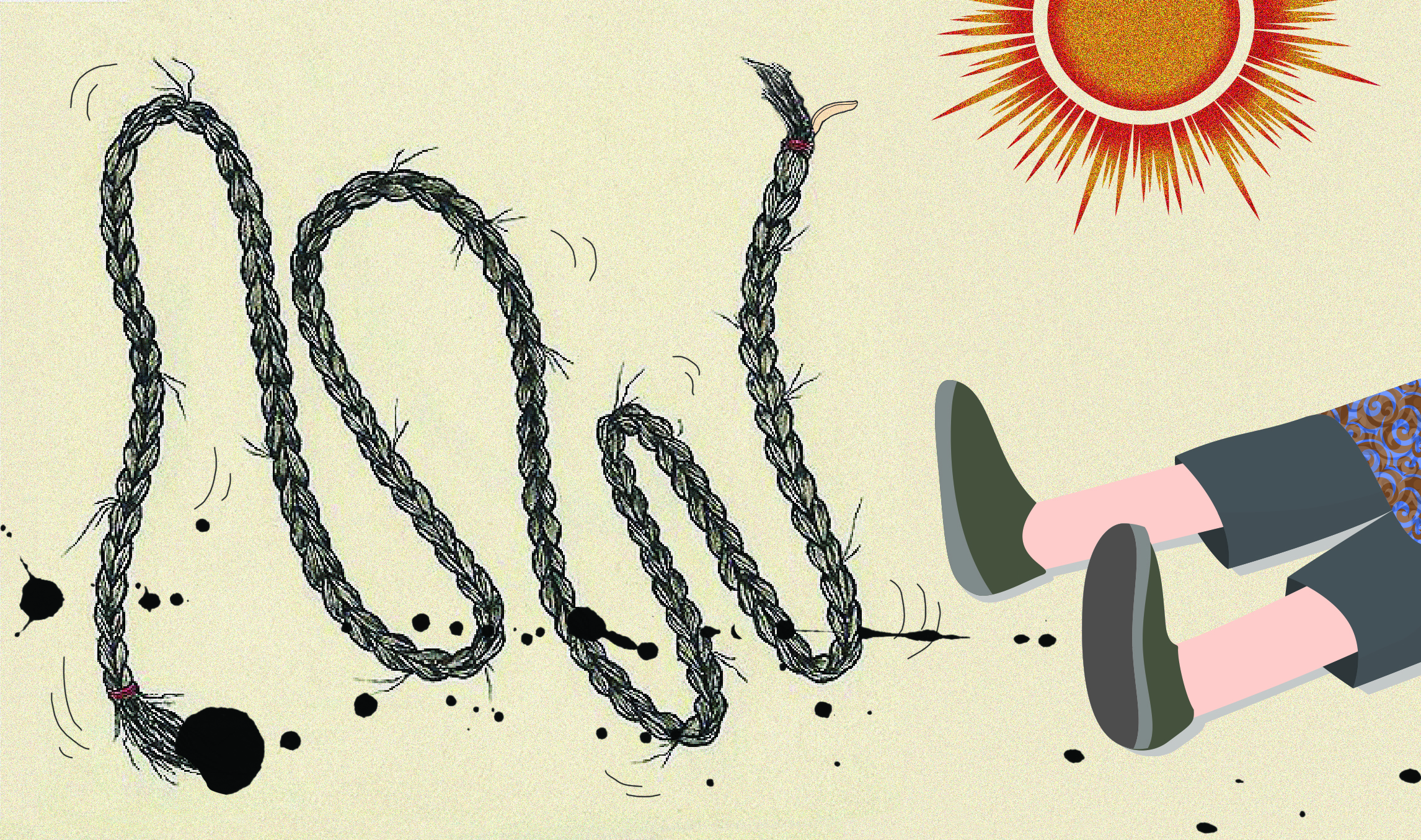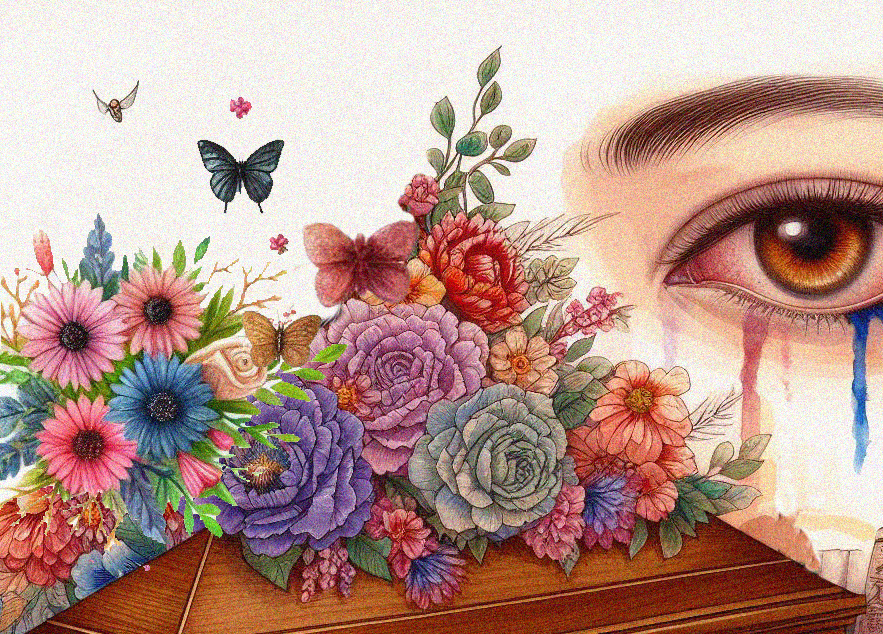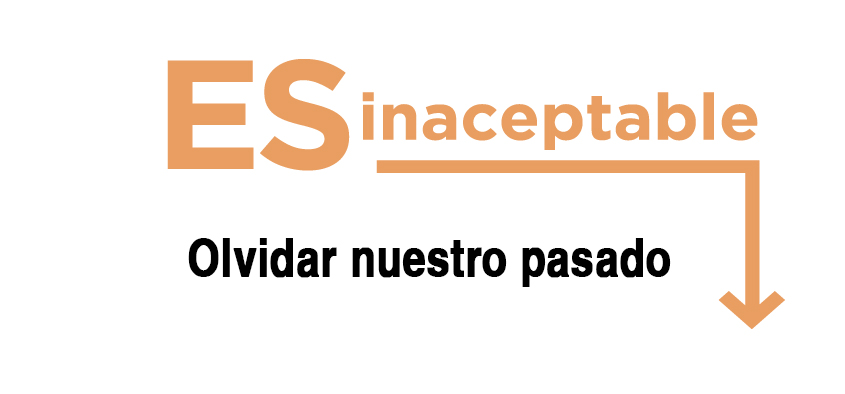23/12/ 22. Era finales de enero, poco después de Navidad, cuando la niña gorda vino a verme. Ese invierno había empezado a prestar libros a los niños del barrio, que debían recogerlos y devolverlos un día concreto de la semana. Yo conocía a la mayoría de los niños, claro, pero a veces también venían desconocidos que no vivían en nuestra calle. La mayoría solo se quedaba el tiempo que duraba el intercambio, pero también había algunos que se sentaban y empezaban a leer allí mismo. Entonces yo me sentaba en mi escritorio a trabajar, los niños se quedaban sentados en la mesita junto a la pared de libros y su presencia me resultaba agradable y no me molestaba. La niña gorda vino un viernes o un sábado, en todo caso no era el día de préstamo. Yo tenía pensado salir y me había hecho a la idea de llevarme al despacho un tentempié que me había preparado. Poco antes había tenido una visita, que seguramente había olvidado cerrar la puerta de entrada. Así que la niña gorda se plantó de pronto delante de mí, justo cuando dejé la bandeja en el escritorio y me di la vuelta para ir a buscar algo a la cocina. Era una niña de unos doce años, con un abrigo tirolés anticuado, unas polainas de rayas y unos patines colgados del cinturón; me sonaba, pero no del todo, y como entró con tanto sigilo me asustó:
—¿Te conozco? —pregunté, sorprendida.
La niña gorda no dijo nada. Se quedó ahí plantada, juntó las manos sobre la barriga redonda y me miró con sus ojos claros del color del agua.
—¿Quieres un libro? —pregunté.
La niña gorda no contestó, pero no me sorprendió mucho. Estaba acostumbrada a que los niños fueran tímidos y había que ayudarlos. Así que saqué unos cuantos libros y los dejé delante de la niña desconocida. Luego me dispuse a rellenar las fichas en las que se apuntaban los libros prestados.
—¿Cómo te llamas? —pregunté.
—Me llaman la Gorda —dijo la niña.
—¿Entonces te llamo así? —pregunté.
—Me da igual —dijo la niña. No me devolvió la sonrisa, y ahora creo recordar que en ese momento hizo una mueca de dolor. Pero no me fijé.
—¿Cuándo naciste? —le pregunté de nuevo.
—En Acuario —contestó la niña con calma.
La respuesta me hizo gracia, la apunté en la tarjeta, como en broma, y luego me volví hacia los libros.
—¿Quieres algo en concreto? —pregunté.
Entonces vi que la niña desconocida no miraba en absoluto los libros, sino que tenía la mirada clavada en la bandeja donde estaban mi té y mis bocadillos.
—A lo mejor quieres comer algo —me apresuré a decir.
La niña asintió, y en ese asentimiento había cierto asombro ofendido porque no se me hubiera ocurrido hasta ahora. Se puso a engullir un bocadillo tras otro, y lo hizo de una forma peculiar en la que no pensé hasta más tarde. Luego se volvió a sentar y deslizó la mirada inerte y fría por la habitación; esa criatura tenía algo que me irritaba y me provocaba rechazo. Sin duda, odié a esa niña desde el principio. Todo en ella me resultaba repulsivo: las extremidades apáticas, el rostro bonito y graso, la manera de hablar, entre amodorrada y arrogante. Y aunque había renunciado a mi paseo por ella, no la traté con amabilidad, sino de manera cruel y fría.
¿O acaso podría considerarse amable sentarme en mi escritorio a dedicarme a mi trabajo y decirle por encima del hombro: «lee», aunque sabía perfectamente que esa niña desconocida no quería leer? Luego me quedé ahí sentada, quería escribir y no conseguí nada porque tenía una extraña sensación de tormento, como cuando uno quiere adivinar algo y mientras no lo consigue nada puede ser como antes. Lo aguanté un rato, pero no mucho, luego me di la vuelta para iniciar una conversación, aunque solo se me ocurrían las preguntas más disparatadas.
—¿Tienes hermanos? —pregunté.
—Sí —dijo la niña.
—¿Te gusta ir al colegio? —pregunté.
—Sí —dijo la niña.
—¿Qué es lo que más te gusta hacer?
—¿Perdón? —preguntó la niña.
—¿Qué asignatura? —pregunté, desesperada.
—No lo sé —dijo la niña.
—¿Lengua? —pregunté.
—No lo sé —dijo la niña.
Yo daba vueltas al lápiz entre los dedos, y sentí que se despertaba algo en mi interior, un horror que no tenía relación alguna con la aparición de la niña.
—¿Tienes amigas? —pregunté, temblorosa.
—Sí —dijo la niña.
—Seguro que una es tu preferida —dije.
—No lo sé —dijo la niña–, y la vi ahí sentada con su abrigo lanudo, como una oruga gorda, también había comido como una oruga y ahora husmeaba como una oruga.
«Ya no recibirás nada más», pensé, invadida por una peculiar sed de venganza. Pero luego salí a buscar pan y salchichas, y la niña se les quedó mirando con su rostro impertérrito, y luego se puso a comer como una oruga, lenta y constante, como impulsada por una fuerza interior, y yo la observé con animadversión y en silencio. Habíamos llegado a un punto en que todo en esa niña empezaba a alterarme y enojarme. Qué niña más boba y blanca, qué cuello más ridículo, pensé cuando la niña se desabrochó el abrigo después de comer. Volví a sentarme a trabajar, pero luego oí a la niña haciendo ruido al comer detrás de mí, era como el sonido pesado de un estanque negro en algún lugar del bosque, me parecía todo seco y acuoso, lo duro y turbio de la naturaleza humana y me contrariaba mucho. ¿Qué quieres de mí?, pensaba, vete, vete. Me daban ganas de echar a la niña de la habitación con mis manos, como se expulsa a un animal pesado. Pero no la eché de la habitación, me limité a seguir hablando con ella, de la misma manera cruel.
—¿Vas a la pista de hielo? —pregunté.
—Sí —dijo la niña gorda.
—¿Sabes patinar bien? —pregunté, al tiempo que señalaba los patines que la niña llevaba aún colgados del brazo.
—Mi hermana sí sabe —dijo la niña, y de nuevo apareció en su rostro una expresión de dolor y tristeza, y de nuevo no me di cuenta.
—¿Cómo es tu hermana? —pregunté—. ¿Se parece a ti?
—Ah, no —dijo la niña gorda—. Mi hermana es muy delgada y tiene el pelo negro y rizado. En verano, cuando estamos en el campo, se despierta por la noche cuando se acerca una tormenta, se sienta arriba, en la galería, en la barandilla, y canta.
—¿Y tú? —pregunté.
—Yo me quedo en la cama —dijo la niña—. Tengo miedo.
—Y tu hermana no tiene miedo, ¿verdad? —dije.
—No —dijo la niña—. Ella nunca tiene miedo. También salta desde el trampolín más alto. Se tira de cabeza, y luego nada muy lejos…
—¿Y qué canta tu hermana? —pregunté, intrigada.
—Canta lo que quiere —dijo la niña gorda, triste—. Escribe poemas.
—¿Y tú? —pregunté.
—Yo no hago nada —dijo la niña. Luego se levantó y dijo—: Tengo que irme.
Le tendí la mano, ella posó sus dedos gordos en ella, y no sé exactamente qué sentí, una especie de orden de seguirla, un grito inaudible y penetrante. «Vuelve algún día», dije, pero no iba en serio, la niña no dijo nada y me miró con sus ojos fríos. Luego se marchó, y en realidad debería haber sentido alivio. Sin embargo, en cuanto se cerró la puerta de un golpe salí corriendo al pasillo y me puse el abrigo. Bajé la escalera a toda prisa y llegué a la calle en el momento en que la niña desaparecía por la esquina.
«Tengo que ver cómo va en patines esa oruga», pensé. «Tengo que ver cómo se mueve en el hielo esa bola de grasa». Aceleré el paso para no perder de vista a la niña.
Era primera hora de la tarde cuando la niña gorda entró en mi despacho, y ahora empezaba a oscurecer. Aunque pasé unos años de mi infancia en esta ciudad, ya no la conocía bien, y aunque me esforzaba por seguir a la niña, al poco ya no sabía qué camino seguíamos, y las calles y plazas que aparecían ante mí me resultaban completamente desconocidas. De pronto también noté un cambio en el aire. Hacía mucho frío, pero sin duda ahora había empezado el deshielo, y con tanta fuerza que la nieve ya goteaba desde los tejados y en el cielo unas grandes nubes se abrían camino. Salimos de la ciudad, donde las casas están rodeadas de grandes jardines, luego ya no había casas y la niña desapareció de repente y emergió una pendiente. Si esperaba ver una pista de hielo, con puestos iluminados, lámparas de arco y una superficie reluciente llena de gritos y música, la imagen que apareció ante mí era totalmente distinta. Abajo se encontraba el lago cuya orilla creía totalmente construida: ahí estaba, solitario, rodeado de bosques negros, exactamente igual que en mi infancia.
Esta inesperada imagen me ilusionó tanto que estuve a punto de perder de vista a la niña. Pero luego la volví a ver, agachada en la orilla, intentando poner una pierna encima de la otra y agarrarse el pie con una mano en el patín, mientras con el otro giraba la llave. La llave se cayó unas cuantas veces, luego la niña gorda se puso en cuatro patas, se resbaló en el hielo dando vueltas y buscaba y miraba como un sapo extraño. Cada vez estaba más oscuro, la pasarela que avanzaba en el lago a solo unos metros de ella destacaba negra azabache sobre la amplia superficie, con su brillo plateado, pero no igual en todas partes, era un poco más oscuro aquí y allá, y en esas manchas turbias se anunciaba el deshielo. «Rápido», grité, impaciente, y la gorda se apresuraba de verdad, pero no porque yo la apremiara, sino porque fuera, frente al extremo de la pasarela alguien hizo una señal y gritó: «Ven, gorda», alguien que dibujaba sus círculos, una silueta ligera, clara. Se me ocurrió que debía de ser su hermana, la bailarina, la que cantaba a la tormenta, la niña de mi corazón, y enseguida supe que lo que me había llevado hasta allí no era otra cosa que el deseo de ver a esa grácil criatura. No obstante, al mismo tiempo era consciente del peligro que corrían las niñas. De pronto empezó ese peculiar gemido, esos suspiros profundos que parecían surgir del lago antes de que se rompiera la capa de hielo. Esos gemidos corrían por el fondo como un espeluznante lamento, y yo los oía, y las niñas no.
Seguro que no, no los oían. De lo contrario la gorda, esa criatura miedosa, no habría ido hasta allí, no habría seguido avanzando con sus golpes bruscos y desmañados, y la hermana no le habría hecho una señal ni se habría reído, ni habría girado como una bailarina sobre la punta de los patines para luego dibujar unos ochos bonitos, y la gorda habría evitado los lugares negros ante los que ahora se asustaba para luego atravesarlos igualmente, y la hermana no se habría enderezado de repente y no habría resbalado, lejos, lejos, hacia una de las pequeñas ensenadas aisladas.
Lo vi todo con claridad porque había empezado a avanzar por la pasarela, sin parar, paso a paso. Pese a que los tablones estaban helados, avancé más rápido que la niña gorda abajo, y cuando me di la vuelta le vi la cara, con una expresión imprecisa y ansiosa. También vi las grietas que ahora se abrían por todas partes y de las que salía un poco de agua espumosa, como espuma que sale de labios de una persona enfurecida. Y luego también vi, claro, cómo se rompía el hielo debajo de la niña gorda. Ocurrió en el lugar donde antes bailaba la hermana y solo a unas brazadas del final de la pasarela.
Debo decir que esa quebradura del hielo no era de vida o muerte. El lago se congela en unas cuantas capas, y la segunda se encontraba solo unos metros por debajo de la primera y aún era firme. Lo que ocurrió fue que la gorda se hundió un metro en el agua helada, claro está, y rodeada de témpanos que se rompían, pero si caminaba unos pasos en el agua podía llegar a la pasarela y subirse, y en eso yo podría ayudarla. Aun así, de inmediato pensé que no lo conseguiría, y parecía que no lo fuera a lograr, viéndola ahí, con un susto de muerte, haciendo solo algunos movimientos torpes, con el agua creando una corriente alrededor y el hielo rompiéndose bajo las manos. Acuario, pensé yo, ahora se hundirá, y no sentí nada, ni la más mínima compasión, y no me moví.
Sin embargo, la gorda de pronto levantó la cabeza y, como ya era noche cerrada y apareció la luna tras las nubes, vi claramente que algo había cambiado en su rostro. Eran los mismos rasgos y aun así no eran iguales, marcados por la voluntad y la pasión, como si ahora, al enfrentarse a la muerte, se bebieran toda la vida, toda la vida incandescente. Sí, eso creí, se acercaba la muerte y era lo último, me incliné sobre la barandilla y miré el semblante blanco debajo, y ella me miró como un espejo desde la marea negra. Pero la niña había llegado al poste. Estiró las manos y empezó a subir, se agarró muy decidida a los tornillos y ganchos que sobresalían de la madera. El cuerpo pesaba demasiado, le sangraban los dedos, se cayó de nuevo, pero solo para volver a empezar. Fue una larga lucha, lo que presencié fue un forcejeo horrible, una liberación y una transformación, como cuando se rompe una cáscara o una hilaza, ahora podría ayudar a la niña, pero sabía que ya no necesitaba ayuda, lo entendí…
No recuerdo el camino de regreso a casa aquella noche. Solo sé que en nuestra escalera le conté a una vecina que aún quedaba un tramo de la orilla del lago con prados y bosques, pero me dijo que no, no los había. Y que luego encontré los papeles de mi escritorio revueltos y en algún lugar una fotografía antigua mía, con un traje de lana blanco con el cuello alto, con los ojos claros, acuosos y muy gorda.
De Das dicke kind (La niña gorda, 1951)
La autora

Marie Luise Kaschnitz
(Alemania, 1901- Italia,1974)
Creció entre Potsdam y Berlín. Después de estudiar en Weimar, trabajó como editora Múnich y más tarde se trasladó a Roma. Autora de novelas, ensayos, relatos y poesía, su obra ocupa un destacado lugar en la literatura alemana contemporánea. En 1955 recibió el premio Georg Büchner, el más prestigioso en lengua germana. Fue una de las escritoras más valoradas del denominado “exilio interior”. La niña gorda (1951), La casa de la infancia (1956, Aún no está decidido (1970) y Lugares (1973) son algunos de sus títulos más reconocidos.
ILUSTRACIÓN CLEMENTINA CORTÉS