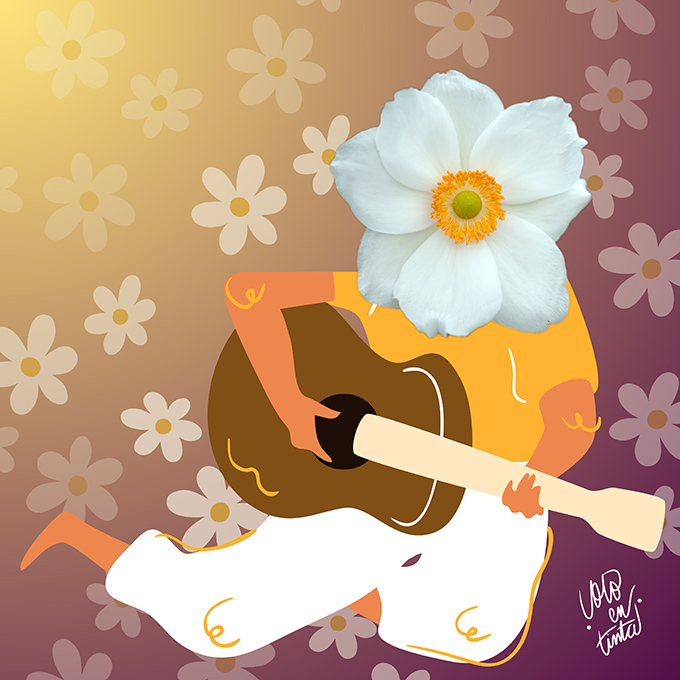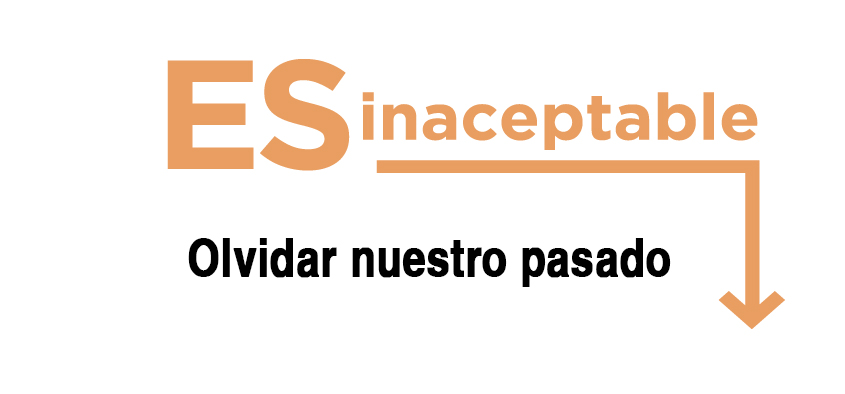28/10/24. “Al sur del Equanil” es una novela extraña, de un escritor más raro aún: Renato Rodríguez (premio Nacional de Literatura 2006). Un margariteño que nació el mismo año que el Gabo (1927), pero que, al contrario del novelista colombiano, murió prácticamente en la infamia a la venerable edad de 83 años en junio de 2011, al mejor estilo de los autores malditos, autoexiliado en un intrincado pueblo aragüeño.
Él mismo se quejaba de haber sido desterrado del círculo de los exquisitos del “olimpo venezolano” por Salvador Garmendia y Adriano González León. El primero, según el anecdotario bohemio caraqueño, fue el responsable por carambola del título de la novela en medio de una pea cuando coincidieron una noche de parrandas en un bar de Bello Monte, al confundir su título original -Al sur del Ecuador- con el famoso y desaparecido ansiolítico (Equanil), muy solicitado entonces en algunos círculos creativos para activar la sedación narcótica.
Carpintero apuñalado en Nueva York, marino de ocasión en las aguas del Caribe, cercano a varios de los escritores del boom latinoamericano en París, inquilino de un burdel de Lima, actor de cine y cortos en Caracas y Mérida, Rodríguez desempeñó los más extravagantes e incompatibles oficios antes que su verdadera pasión, la escritura, con la que mantuvo una relación traumática, impulsada de un lado por las opiniones lapidarias (como la de Garmendia) que decían que su obra no era la de un artista, y del otro, por esa necesidad natural de escribir, gracias a la cual compuso una obra poderosa, con títulos como “El Bonche”, “La noche escuece” y “El embrujo del olor a huevos fritos”, títulos difíciles de conseguir, a diferencia de Al sur… que tuvo una digna reedición en 2004 por Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Pero no hablamos de un advenedizo que recibió por azar el reconocimiento nacional. El novelista mexicano Juan Rulfo, renovador de las letras latinoamericanas con sus celebradas Pedro Páramo y El llano en llamas, dijo de Al sur… que se trataba de un verdadero hallazgo y una muestra a nivel hispanoamericano de la mejor narrativa.
Su relación con el cine, sin embargo, es uno de los capítulos más insólitos de su intensa experiencia vital. Llegó a intervenir en once películas venezolanas, entre ellas, como el bebedor anónimo al fondo de una tasca en “Se solicita muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia”, de Alfredo Anzola; y el rol protagónico que alcanzó en el cortometraje “Struthio Mobildotone” de André Agustí, donde interpreta a un padre de familia que en medio de los apremios económicos trabajando como vigilante de un zoológico caraqueño, decide secuestrar a un Avestruz para comérselo en familia.
Lo cierto es que fue un autor atípico, que prefirió alejarse de los estereotipos como lo evidencian sus respuestas en las entrevistas que concedió a la prensa criolla, donde no actuaba ni como divina criatura, ni impostando la actitud del literato encumbrado, sino como un espontáneo anecdótico y desdichado, más dado a la espontaneidad y a la “frescura coloquial” como le endilgaba Orlando Araujo, oscilando siempre -hasta hoy- entre el negligente olvido y la admiración obscura de una minúscula cofradía de seguidores que aún se asombran de su insolente veta artística.