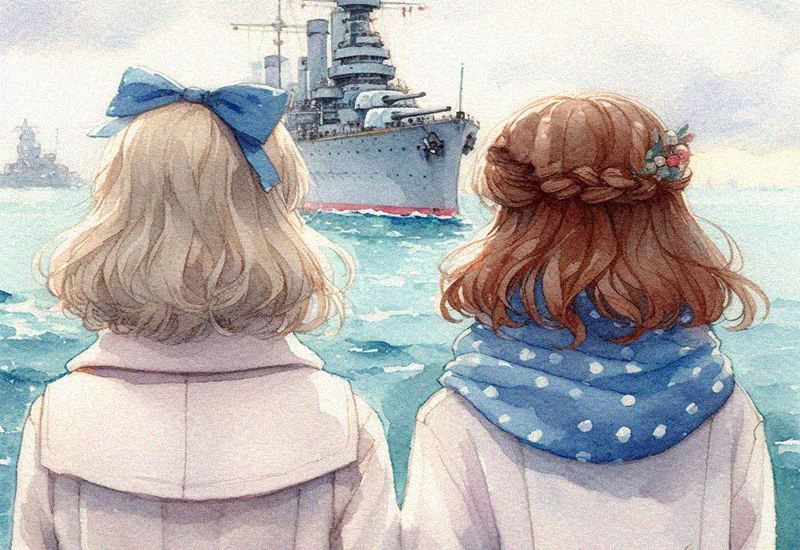31/10/24.
Hubo una vez un turpial muy viejo.
Esto se dice fácil; pero ¿cómo podemos saber la edad de un pájaro? A ellos no se les ponen blancas las plumas, no cargan bastón para andar, ni el canto se les vuelve ronco en la garganta. Entonces, ¿cómo sabemos que está viejo?
Por ejemplo, el turpial del que hablamos vuela como solamente pueden volar los pájaros, salta de una rama a otra como si no tuviera peso, y a la hora de cantar, su canto es como una flecha disparada por un campeón olímpico.
Sin embargo, sabemos que ese turpial tiene más años-pájaro que cualquier otro, a pesar de que él mismo no sabría decir hace cuánto tiempo exactamente empezó a volar en las sabanas de Barquisimeto, su lugar de origen.
Cuando piensa en eso, lo primero que aparece en su memoria es un cielo claro y azul y una luz muy brillante; pero, hay un recuerdo más lejano, que él conserva como el más importante de su vida.
Veamos de qué se trata.
Acababa de abrir los ojos sin saber dónde estaba, pretendió estirar su cuerpo y moverse, pero no lo logró. El lugar donde se encontraba era casi de su mismo tamaño; un envoltorio que lo protegía, cerrado por todas partes. Estaba oscuro y mojado y apenas tenía aire para respirar.
¿Valía la pena vivir así?
Ese fue el primer pensamiento de su vida; pero, después sintió un fuerte cosquilleo en todo el cuerpo. Sus alas húmedas se estremecieron, con un gran esfuerzo estiró el cuello y su pico se elevó y se clavó en el techo.
Algo se rompió allá arriba.
Entonces, siguió dando picotazos en el mismo lugar; dando y dando cada vez con más fuerza, hasta que fue abriendo un boquete y tras un último empujón, su cabeza pelada salió afuera.
¡Allí estaba la luz por primera vez! ¡Era un suceso!…
Lo primero que vio fue su nido. Una alfombra de ramitas secas, suaves y perfumadas. No cabía duda de que era un lugar donde valía la pena quedarse.
Trató de ponerse de pie, pero sus patas se doblaron y cayó boca abajo. Dio una voltereta para enderezarse. Lo intentó una vez más y volvió a dar al suelo, patas arriba, esta vez.
El bebé turpial vio los pedazos de cáscara donde había estado metido… Y eso lo aclaró todo. Había salido por sus propios medios de ese recipiente quebradizo y ahora su mundo era una gran esfera que parecía no tener fin.
Lo comprobó después cuando avanzó unos pasos, sacudiendo con cierto temor sus pobres alas, sacó la cabeza por el borde del nido y miró alrededor.
Bueno; si nuestro turpial hubiera sabido hablar, como buen barquisimetano que era, hubiera dicho ¡una guará! Pero él tuvo que conformarse con lanzar un chillido.
¡Qué grande era todo, madre mía!
Desde lo alto de un gran cactus, pudo divisar una llanura silenciosa. La sabana estaba toda cubierta de tunas, cardones y algunos árboles pequeños y torcidos. Eran los guardianes de la tierra seca: los cujíes.
Y más allá, mucho más allá, donde cielo y tierra se unían, había una raya negra, desigual, como dibujada por la mano de un niño; era la ciudad, Barquisimeto. Y a pesar de ser él tan pequeño, lo tentaba. Pero seguramente nunca conseguiría llegar hasta ella.
¿Qué se podía hacer?
Era otro mundo.
Y como todo ese paisaje estaba techado por la gran cúpula del cielo, llegó a la conclusión de que había salido a picotazos de un pequeño huevo y ahora se encontraba dentro de otro, muchísimo mayor.
Inmenso en realidad.
Gigantesco.
Esos fueron los primeros momentos del turpial.
En cuanto a su verdadera edad, poco o nada sabemos. Los pájaros no cumplen años ni saben de meses, semanas y días.
A él, como a todos, cuando le llegó su hora, encontró compañera. Era una linda turpiala, que puso unos cuantos huevos, de donde salieron otros tantos pichones, que pronto comenzaron a pintar el cielo con sus pinceladas amarillas y negras.
Se puede decir que levantó una familia, pero terminó quedándose solo, porque el turpial no es de los que vuelan en bandadas, alborotando el aire con sus chillidos. Él prefiere volar sin compañía, cantando para sí mismo y para quien quiera escucharlo, pero de lejos y sin molestar.
Un tipo así, quizás nos parezca un poco presumido; pero después de todo, cada quien es como es y hay que respetar a los demás.
Ya el turpial andaba como por la mitad de su vida, cuando le ocurrió algo terrible que iba a cambiar por completo su historia.
Un día, que estaba distraído comiéndose una tuna madura, descubrió algo que le cortó el aliento.
Allí mismo, a sus pies, vio a uno de sus depredadores más terribles. Había visto a otros como ese. Era un cachorro de hombre, por eso le tenía miedo.
Y claro que venía con malas intenciones. Él lo sabía.
“Tiene una honda”, pensó.
No había terminado de pensarlo, cuando ya la horqueta se elevaba, sostenida en la mano derecha del muchacho, y la izquierda, donde iba la piedra, retrocedía poco a poco.
Pero el turpial tenía confianza en la velocidad de sus movimientos, así que no se apresuró demasiado. “Mejor será que evitemos problemas”, se dijo, sin olvidar hundir su pico por última vez en la rica pulpa de la fruta.
Inmediatamente levantó vuelo y la piedra disparada se perdió por entre los cardones.
Un rato después, se paró a descansar en la rama de un cují. No dejaba de pensar en su almuerzo, aquella hermosa tuna que había tenido que abandonar cuando todavía conservaba la mitad de su pulpa. “Y bueno”, decía: “si no encuentro nada mejor, volveré por allá a terminarla”.
Estaba tranquilo, pensando que a esas alturas su enemigo debía andar muy lejos; pero se equivocaba. El muchacho tenía buenas piernas y lo encontró en seguida. ¡Allí estaba otra vez, rodilla en tierra, con la honda estirada a lo más, lista para el ataque!
Esta vez, no tuvo tiempo de ponerse a salvo.
El zumbido de la piedra le cortó la respiración y al mismo tiempo sintió un golpe terrible y todo desapareció en la oscuridad.
No supo cuándo sus plumas chocaron contra el suelo.
Apenas cayó en tierra sin conocimiento, el muchacho voló a cobrar su presa, pero cuando vio que el pájaro estaba vivo, algo le tocó el corazón y decidió llevárselo a su casa.
“¡Un turpial! ¡Nada menos!”. “Los turpiales cantan bien”, sentenció la mamá. “Si se cura, lo vamos a poner en una jaula”.
Lo atendieron bien en esa casa; de eso no cabía duda y en el fondo, les agradecía a todos el interés que se tomaron en salvarle la vida. Sospechó que habían llamado al veterinario, porque le pusieron una pomada que olía muy mal; pero él no había visto nada de eso. Gracias a Dios.
El turpial permaneció mucho tiempo encerrado en una jaula.
Entonces, se dedicó a dormir lo más que pudo. Desde el principio había descubierto, que el que está dormido no está preso.
Los primeros días, el muchacho venía a verlo a cada rato.
Pegaba la cara a la jaula, le decía cosas cariñosas con una vocecita chillona, para no asustarlo y hasta se ponía a silbar como pidiéndole que cantara para él.
“¡Qué mal me imita, el pobre!” decía el turpial; y de veras no le hubiera costado nada complacerlo; pero era que no podía cantar. Se había quedado seco por dentro.
También los grandes de la casa venían a verlo. Se paraban en grupo delante de la jaula; le hablaban, le ponían sobrenombres cómicos, se reían. En realidad, estaban esperando que cantara, pero en vista de la terquedad del animal, se fueron retirando y no volvieron más.
Él no lo sintió mucho; pero reconocía que al principio se divertía bastante al ver tan cerca las caras del animal humano, haciendo toda clase de morisquetas y los sonidos más raros del mundo, con la boca.
En medio de tanta quietud y aburrimiento, era una distracción observar a esos seres larguiruchos y torpes, con sus ridículas alas sin plumas, que ellos llamaban brazos.
Ahora, el único que se acercaba por su prisión era el muchacho. ¿Es que quería congraciarse con él y hacerse el simpático como si nada hubiera pasado entre ellos?
La verdad sea dicha, no le guardaba rencor. Él era simplemente un depredador, como el gavilán que se lleva los pichones de los nidos; solo que el gavilán lo hace para comer y a él le gustaría poder hablar y preguntarle a ese muchacho, y tú, ¿por qué?
Al muchacho no se le había ocurrido hacerse esa pregunta. Él tenía su honda, la había hecho él mismo. Tenía buena puntería y sentía el calorcito del orgullo cuando daba en el blanco con el primer disparo.
Pero, al mismo tiempo, cuando se alejaba de la jaula, sentía algo extraño en su interior; algo que no sabía explicar con palabras.
Casi sin darse cuenta, salía a caminar solo por la sabana y la honda seguía en el bolsillo de su camisa, pero a él no le provocaba tocarla. A veces se tendía en el suelo bajo los cardones y se ponía a mirar el cielo.
De repente, oía cruzar un pájaro; se incorporaba y el corazón empezaba a latirle con fuerza.
Después, regresaba caminando poco a poco; arrastraba los pies, pateaba las piedritas pero no sabía qué le pasaba.
Pasaron varios días, y ya no le provocaba acercarse a la jaula.
También para el pájaro, la época de su cautiverio fue la más triste y gris de su vida y hubiera llegado a ser la más larga, si…
… una mañana, de repente, apenas salió el sol…
… el prisionero, casi sin darse cuenta de lo que hacía, sin pensarlo…
… ¡arrancó a cantar!
Fue un impulso repentino y hasta se asustó al escucharse. ¡Hacía tanto tiempo que su cuerpo no vibraba de esa manera! Su corazón latió con fuerza, a cada segundo que pasaba su canto se iba extendiendo por toda la casa y él iba ganando confianza. Pronto su temor se cambió en alegría.
El sol brillaba como nunca.
Vio pasar una bandada de loros parloteando a gritos. Las palomas aleteaban en círculo por encima de los árboles del patio. Ladraba un perro. Un burro comenzó a rebuznar a lo lejos. Las lagartijas corrían alocadas por sobre las tejas y una gallina que había puesto un huevo, parecía ir de puerta en puerta dándole la noticia a todo el mundo…
…Y era como si el canto del turpial estuviera dirigiendo ese concierto.
En un momento, toda la gente de la casa se reunió en el patio, en medio de un gran alboroto.
Venían a presenciar un milagro que ya nadie esperaba.
“¡El turpial! ¡El turpial está cantando!”.
También el muchacho llegó corriendo y se abrazó a la jaula.
Estaba emocionado. No podía creerlo. Hubiera podido quedarse allí todo el día, escuchándolo.
Fue entonces cuando el turpial lo vio, se le quedó mirando y dejó de cantar.
¿Qué había pasado?
Todos se miraron a las caras, asombrados.
Por un momento, el muchacho y el pájaro se contemplaron fijamente.
El niño tenía un nudo en la garganta y el pájaro también.
Entonces, en medio del silencio, el muchacho hizo algo que nadie, ni si quiera él mismo, esperaba.
¡Simplemente, abrió la puerta de la jaula y dio un paso atrás!
El pájaro se colocó en posición de despegue. Vaciló unos segundos como si no estuviera seguro de lo que iba a hacer. Con tanto tiempo fuera de uso, ¿tendrían sus alas las fuerzas suficientes para…
¡Quién dijo miedo!
El pájaro salió despedido por la abertura, al torcer el rumbo hacia arriba, sus alas se sacudieron con fuerza y casi golpearon la cara del niño y fue como si le gritara, “¡Adiós! ¡Gracias! ¡Te espero en la sabana!”.
Y el pequeño se quedó mirando a las nubes, por encima de los tejados, hasta que ya no hubo más pájaro en el aire.
Libre y satisfecho, el turpial voló a ras de los cardones por la inmensa sabana. Ya no era un fugitivo. Nadie lo perseguía. Ahora se deslizaba suave y elegantemente en el aire como jugando con el viento.
Sí. Seguro que su amigo volvería alguna vez por sus dominios… pensó, agregando como quien guiña un ojo: “pero la honda me la dejas en la casa; por si acaso”
En ese momento, el viejo turpial descubrió que volar era como cantar: una fuerza que duerme allá adentro y despierta cuando somos felices.
De: El turpial que vivió dos veces (1998).
Salvador Garmendia Graterón (Barquisimeto, 1928 - Caracas, 2001)
Escritor y periodista venezolano considerado el mejor representante de la novela urbana de este país. La publicación de Los pequeños seres (1959), Los habitantes (1961) y Día de ceniza (1963) supuso la aparición en la narrativa venezolana de la temática de la alienación de los habitantes de las ciudades, ya iniciada por Guillermo Meneses, pero explorada en estas novelas con plena conciencia de que el mundo rural había sido destrozado irremediablemente. En este sentido, su obra puede ser vista como una empresa de demolición de los anteriores esquemas de la narrativa venezolana. Recibió importantes reconocimientos tales como el Premio Nacional de Literatura (1973), el Premio Juan Rulfo (México, 1973) y Dos Océanos (Francia, 1992).
ILUSTRACIÓN: CLEMENTINA CORTÉS