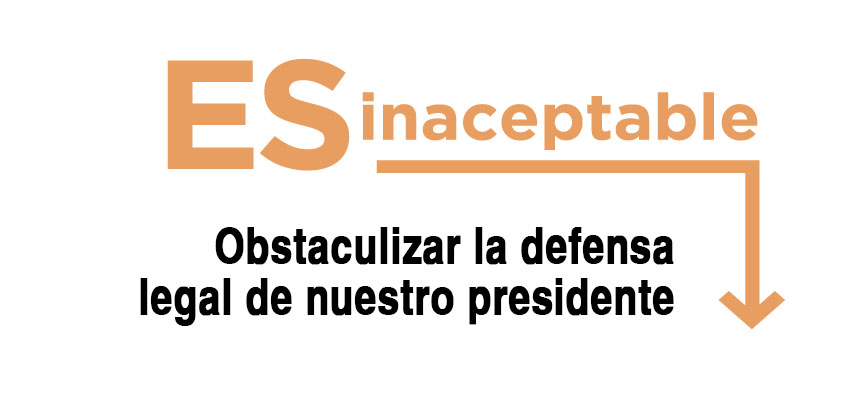12/12/24.
Era una vieja flaquita que, dulce y obstinada, no parecía comprender que estaba sola en el mundo. Los ojos lagrimeaban siempre, las manos reposaban sobre el vestido negro y opaco, viejo documento de su vida. En la tela ya endurecida se encontraban pequeñas costras de pan pegadas por la baba que ahora le volvía a aparecer en recuerdo de la cuna.
Allá estaba una mancha amarillenta de un huevo que había comido hacía dos semanas. Y las marcas de los lugares donde dormía. Siempre encontraba dónde dormir, en casa de uno, en casa de otro. Cuando le preguntaban el nombre, decía con la voz purificada por la debilidad y por larguísimos años de buena educación:
—Muchachita.
Las personas sonreían. Contenta por el interés despertado, explicaba:
—Mi nombre, el nombre verdadero, es Margarita.
El cuerpo era pequeño, oscuro, aunque ella hubiera sido alta y clara. Tuvo padre, madre, marido, dos hijos. Todos poco a poco habían muerto. Solo ella había quedado con los ojos sucios y expectantes, casi cubiertos por un tenue terciopelo blanco. Cuando le daban alguna limosna, le daban poca, pues era pequeña y realmente no necesitaba comer mucho. Cuando le daban cama para dormir, se la daban angosta y dura, porque Margarita había ido poco a poco perdiendo volumen. Ella tampoco agradecía mucho: sonreía y meneaba la cabeza.
Dormía ahora, no se sabe más por qué motivo, en la pieza de los fondos de una casa grande, en una calle ancha, llena de árboles, en Botafogo. La familia encontraba divertida a Muchachita, pero se olvidaba de ella la mayor parte del tiempo. Es que también se trataba de una vieja misteriosa. Se levantaba de madrugada, arreglaba su cama de enano y se disparaba ligera como si la casa se estuviera quemando. Nadie sabía por dónde andaba. Un día, una de las chicas de la casa le preguntó qué andaba haciendo. Respondió con una sonrisa gentil:
—Paseando.
Les pareció divertido que una vieja, viviendo de la caridad, anduviera paseando. Pero era verdad. Muchachita había nacido en Marañón, donde vivió siempre. Había llegado a Río no hacía mucho, con una señora muy buena que pretendía internarla en un asilo, pero después no pudo ser: la señora viajó para Minas y le dio algún dinero a Muchachita para que se las arreglara en Río. Y la vieja paseaba para ir conociendo la ciudad. Por otra parte, a una persona le bastaba sentarse en una banca de plaza y ya veía Río de Janeiro.
Su vida transcurría así sin problemas, cuando la familia de la casa de Botafogo se sorprendió un día de tenerla en casa desde hacía tanto tiempo, le pareció que era demasiado. De algún modo tenían razón. Allí todos estaban muy ocupados; de vez en cuando surgían bodas, fiestas, noviazgos, visitas. Y cuando pasaban atareados junto a la vieja, se quedaban sorprendidos como si se les interrumpiera, abordados con una palmadita en el hombro: “Mira”. Sobre todo, una de las muchachas de la casa sentía un irritado malestar; la vieja le disgustaba sin motivo. Sobre todo la sonrisa permanente, aunque la chica comprendiera que se trataba de un rictus inofensivo. Tal vez por falta de tiempo, nadie habló del asunto. Pero en cuanto alguien pensó en mandarla a vivir a Petrópolis, a la casa de la cuñada alemana, hubo una adhesión más animada de la que una vieja podría provocar.
Cuando, pues, el muchacho de la casa fue con la novia y las dos hermanas a pasar un fin de semana a Petrópolis, llevó a la vieja en el coche.
¿Por qué Muchachita no durmió la noche anterior? Ante la idea de un viaje, en el cuerpo endurecido el corazón se desherrumbraba seco y desacompasado, como si ella se hubiera tragado una píldora grande sin agua. En ciertos momentos ni podía respirar. Pasó la noche hablando, a veces en voz alta. La excitación del paseo prometido y el cambio de vida le aclaraban de repente algunas ideas. Se acordó de cosas que días antes hubiera jurado que nunca existieron. Comenzando por el hijo atropellado, muerto bajo un tranvía en Marañón: si él hubiese vivido con el tráfico de Río de Janeiro, seguro que ahí moría atropellado. Se acordó de los cabellos del hijo, de sus ropas. Se acordó de la taza que María Rosa había roto y de cómo ella le había gritado a María Rosa.
Si hubiera sabido que la hija moriría de parto, es claro que no necesitaría gritar. Y se acordó del marido. Solo recordaba al marido en mangas de camisa. Pero no era posible; estaba segura de que él iba a la dependencia con el uniforme de conserje; iba a fiestas con abrigo, sin contar que no podría haber ido al entierro del hijo y de la hija en mangas de camisa. La búsqueda del abrigo del marido cansó todavía más a la vieja que suavemente daba vueltas en la cama. De pronto descubrió que la cama era dura.
—¡Qué cama tan dura! –dijo en voz muy alta en medio de la noche.
Es que se había sensibilizado totalmente. Partes del cuerpo de las que no tenía conciencia desde hacía mucho tiempo reclamaban ahora su atención. Y de repente, pero ¡qué hambre furiosa! Alucinada, se levantó, desanudó el pequeño envoltorio, sacó un pedazo de pan con mantequilla reseca que había guardado secretamente hacía dos días. Comió el pan como una rata, arañando hasta la sangre los lugares de la boca donde solo había encía. Y con la comida, cada vez se reanimaba más. Consiguió, aunque fugazmente, tener la visión del marido despidiéndose para ir al trabajo. Solo después que el recuerdo se desvaneció, vio que se había olvidado de observar si él estaba o no en mangas de camisa. Se acostó de nuevo, rascándose toda irritada. Pasó el resto de la noche en ese juego de ver por un instante y después no conseguir ver más. De madrugada se durmió.
Y por primera vez fue necesario despertarla. Todavía en la oscuridad, la chica vino a llamarla, con pañuelo anudado en la cabeza y ya de maletín en la mano. Inesperadamente, Muchachita pidió unos instantes para peinar sus cabellos. Las manos trémulas aseguraban el peine roto. Se peinaba, se peinaba. Nunca había sido mujer de ir a pasear sin antes peinarse bien los cabellos.
Cuando por fin se acercó al automóvil, el muchacho y las chicas se sorprendieron con su aire alegre y con los pasos rápidos. “¡Tiene más salud que yo!”, bromeó el muchacho. A la chica de la casa se le ocurrió: “Y yo que hasta tenía pena de ella”.
Muchachita se sentó junto a la ventanilla del auto, un poco apretada por las dos hermanas acomodadas en el mismo asiento. Nada decía, sonreía. Pero cuando el automóvil dio el primer arranque, empujándola hacia atrás, sintió dolor en el pecho. No era solo de alegría, era un desgarramiento. El muchacho se dio vuelta:
—¡No se vaya a marear, abuela!
Las chicas rieron, principalmente la que se había sentado adelante, la que de vez en cuando apoyaba la cabeza en el hombro del muchacho. Por cortesía, la vieja quiso responder, pero no pudo. Quiso sonreír, no lo consiguió. Los miró a todos, con ojos lagrimeantes, lo que los otros ya sabían que no significaba llorar. Algo en su rostro amenguó un poco la alegría de la chica de la casa y le dio un aire obstinado.
El viaje fue muy lindo.
Las chicas estaban contentas. Muchachita ya había vuelto ahora a sonreír. Y, aunque el corazón latiese mucho, todo estaba mejor. Pasaron por un cementerio, pasaron por un almacén, árbol, dos mujeres, un soldado, gato, letras, todo engullido por la velocidad.
Cuando Muchachita se despertó, no sabía más adonde estaba. La carretera ya había amanecido totalmente: era estrecha y peligrosa. La boca de la vieja ardía, los pies y las manos se distanciaban helados del resto del cuerpo. Las chicas hablaban, la de adelante había apoyado la cabeza en el hombro del muchacho. Los paquetes se venían abajo constantemente.
Entonces la cabeza de Muchachita comenzó a trabajar. El marido se le apareció con su abrigo –¡lo encontré, lo encontré!–, el abrigo estaba colgado todo el tiempo en el perchero. Se acordó del nombre de la amiga de María Rosa, de la que vivía enfrente: Elvira, y la madre de Elvira, incluso estaba lisiada. Los recuerdos casi le arrancaban una exclamación. Entonces movía los labios despacio y decía por lo bajo algunas palabras.
Las chicas hablaban:
—¡Ah, gracias, un regalo de esos no lo quiero!
Fue cuando Muchachita comenzó finalmente a no entender. ¿Qué hacía ella en el automóvil?, ¿cómo había conocido a su marido y dónde?, ¿cómo es que la madre de María Rosa y Rafael, la propia madre, estaba en el automóvil con aquella gente? En seguida se acostumbró de nuevo.
El muchacho dijo a las hermanas:
—Me parece mejor que no paremos enfrente, para evitar problemas. Ella baja del auto, uno le muestra dónde es, se va sola y da el recado de que llega para quedarse.
Una de las chicas de la casa se turbó: temía que el hermano, con una incomprensión típica de hombre, hablara demasiado delante de la novia. Ellos no visitaban jamás al hermano de Petrópolis, y mucho menos a la cuñada.
—Y bueno –lo interrumpió a tiempo, antes de que él hablase demasiado–. Mira, Muchachita, entras por aquel callejón y no tienes cómo equivocarte: en la casa de ladrillo rojo, preguntas por Arnaldo, mi hermano, ¿oyes?, Arnaldo. Di que allá, en casa, no podías quedarte ya; di que la casa de Arnaldo tiene lugar y que tú hasta puedes vigilar un poco al chico, ¿eh?…
Muchachita bajó del automóvil, y durante un tiempo se quedó aún de pie, pero como flotando atontada e inmóvil sobre ruedas. El viento fresco le soplaba la falda larga por entre las piernas.
Arnaldo no estaba. Muchachita entró en la salita donde la dueña de casa, con un trapo de limpiar anudado en la cabeza, tomaba café. Un niño rubio –seguramente aquel que Muchachita debería vigilar– estaba sentado ante un plato de tomates y cebollas y comía soñoliento, mientras las piernas blancas y pecosas se balanceaban bajo la mesa. La alemana le llenó el plato de papilla de avena, le puso en la mesa pan tostado con mantequilla. Las moscas zumbaban. Muchachita se sentía débil. Si bebiera un poco de café caliente, tal vez se le pasara el frío del cuerpo.
La alemana la examinaba de vez en cuando en silencio: no había creído la historia de la recomendación de la cuñada, aunque “de allá” todo podía esperarse. Pero tal vez la vieja hubiera oído de alguien la dirección, incluso en un tranvía, por casualidad; eso ocurría a veces, bastaba abrir un diario y ver qué ocurría. Es que aquella historia no estaba nada bien contada, y la vieja tenía un aire avivado, ni siquiera escondía la sonrisa. Lo mejor sería no dejarla sola en la salita, con el armario lleno de loza nueva.
—Antes tengo que tomar el desayuno –le dijo–. Después de que mi marido llegue, veremos lo que se puede hacer.
Muchachita no entendió muy bien, porque la mujer hablaba como gringa. Pero entendió que debía continuar sentada. El olor del café le daba ganas, y un vértigo que oscurecía la sala toda. Los labios ardían secos y el corazón latía independiente. Café, café, miraba sonriendo y lagrimeando. A sus pies el perro se mordía la pata, mostrando los dientes al gruñir. La sirvienta, también medio gringa, alta, de cuello muy fino y senos grandes, trajo un plato de queso blanco y blando. Sin una palabra, la madre aplastó bastante queso en el pan tostado y se acercó al hijo. El chico comió todo y, con la barriga grande, tomó un palillo y se levantó:
—Mami, cien cruceiros.
—No, ¿para qué?
—Chocolate.
—No. Mañana es domingo.
Una pequeña luz iluminó a Muchachita: ¿domingo?, ¿qué hacía en aquella casa en vísperas del domingo? Nunca sabría decirlo. Pero bien que le gustaría hacerse cargo de aquel chico. Siempre le habían gustado los chicos rubios: todo chico rubio se parecía al Niño Jesús. ¿Qué hacía en aquella casa? La mandaban sin motivo de un lado a otro, pero ella contaría todo, iban a ver. Sonrió avergonzada: no contaría nada, porque lo que realmente quería era café.
La dueña de la casa gritó hacia adentro, y la sirvienta indiferente trajo un plato hondo, lleno de papilla oscura. Los gringos comían mucho por la mañana; eso Muchachita lo había visto en Marañón. La dueña de la casa, con su aire sin bromas, porque el gringo en Petrópolis era tan serio como en Marañón, la dueña de la casa sacó una cucharada de queso blanco, lo trituró con el tenedor y lo mezcló con la papilla. Para decir la verdad, porquería propia de gringo. Se puso entonces a comer, absorta, con el mismo aire de hastío que tienen los gringos de Marañón. Muchachita la miraba. El perro mostraba los dientes a las pulgas.
Por fin, Arnaldo apareció en pleno sol, la vitrina brillando. No era rubio. Habló en voz baja con la mujer, y después de demorada confabulación, le dijo firme y curioso a Muchachita:
—No puede ser, aquí no hay lugar, no.
Y como la vieja no protestaba y continuaba sonriendo, él habló más fuerte:
—No hay lugar, ¿entiendes?
Pero Muchachita continuaba sentada. Arnaldo ensayó un gesto. Miró a las dos mujeres en la sala y vagamente sintió lo cómico del contraste. La esposa tensa y colorada. Y más adelante la vieja marchita y oscura, con una sucesión de pieles secas colgadas en los hombros. Ante la sonrisa maliciosa de la vieja, se impacientó:
—¡Y ahora estoy muy ocupado! Te doy dinero y tomas el tren para Río, ¿eh? Vuelves a casa de mi madre, llegas y dices: la casa de Arnaldo no es un asilo, ¿eh?, aquí no hay lugar. Diles así: la casa de Arnaldo no es un asilo, ¿entiendes?
Muchachita aceptó el dinero y se dirigió a la puerta. Cuando Arnaldo ya se iba a sentar para comer, Muchachita reapareció:
—Gracias, Dios le ayude.
En la calle, pensó de nuevo en María Rosa, Rafael, el marido. No sentía la menor nostalgia. Pero se acordaba. Fue hacia la carretera, alejándose cada vez más de la estación. Sonrió como si engañara a alguien: en lugar de volver en seguida, antes iba a pasear un poco. Pasó un hombre. Entonces una cosa muy curiosa, y sin ningún interés, fue iluminada: cuando aún ella era una mujer, los hombres. No conseguía tener una imagen precisa de la figura de los hombres, pero se vio a sí misma con blusas claras y largos cabellos. Le volvió la sed, quemando la garganta. El sol ardía, centelleaba en cada guijarro blanco. La carretera de Petrópolis es muy linda.
En la fuente de piedra negra y mojada, en plena carretera, una negra descalza llenaba una lata de agua.
Muchachita se quedó parada, atisbando. Vio después a la negra juntar las manos y beber.
Cuando la carretera quedó nuevamente vacía, Muchachita se adelantó como si saliera de un escondrijo y se acercó con disimulo a la fuente. Los chorros de agua se escurrieron heladísimos dentro de las mangas hasta los codos, pequeñas gotas brillaban suspendidas en los cabellos.
Saciada, sorprendida, continuó paseando con los ojos más abiertos, atenta a las violentas vueltas que el agua pesada le daba en el estómago, despertando pequeños reflejos como luces en el resto del cuerpo.
La carretera subía mucho. La carretera era más linda que Río de Janeiro, y subía mucho. Muchachita se sentó en una piedra que había junto a un árbol, para poder apreciar. El cielo estaba altísimo, sin una nube. Y había muchos pájaros que volaban del abismo hacia la carretera. La carretera blanca de sol se extendía sobre un abismo verde. Entonces, como estaba cansada, la vieja apoyó la cabeza en el tronco del árbol y murió.
De: La legión extranjera (1964).

Clarice Lispector (Chaya Pinjasovna Lispector) (Chechelnik, 1920 - Río de Janeiro, 1977)
Periodista, traductora, escritora y poeta ucraniana-brasileña de origen judío. Fue un genio indiscutible de la literatura desde que escribiera, a los 19 años, Cerca del corazón salvaje, obra que publicó a los 21 y por la que recibió el premio Graça Aranha para la mejor novela publicada en 1943. Su lugar en la historia de la literatura quedó sellado con obras como Una manzana en la oscuridad (1961), La pasión según GH (1969) y La Hora de la estrella (1977).
ILUSTRACIÓN: CLEMENTINA CORTÉS