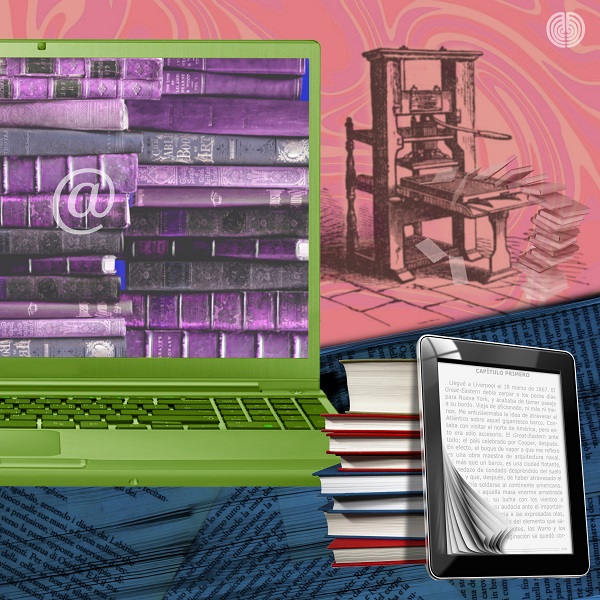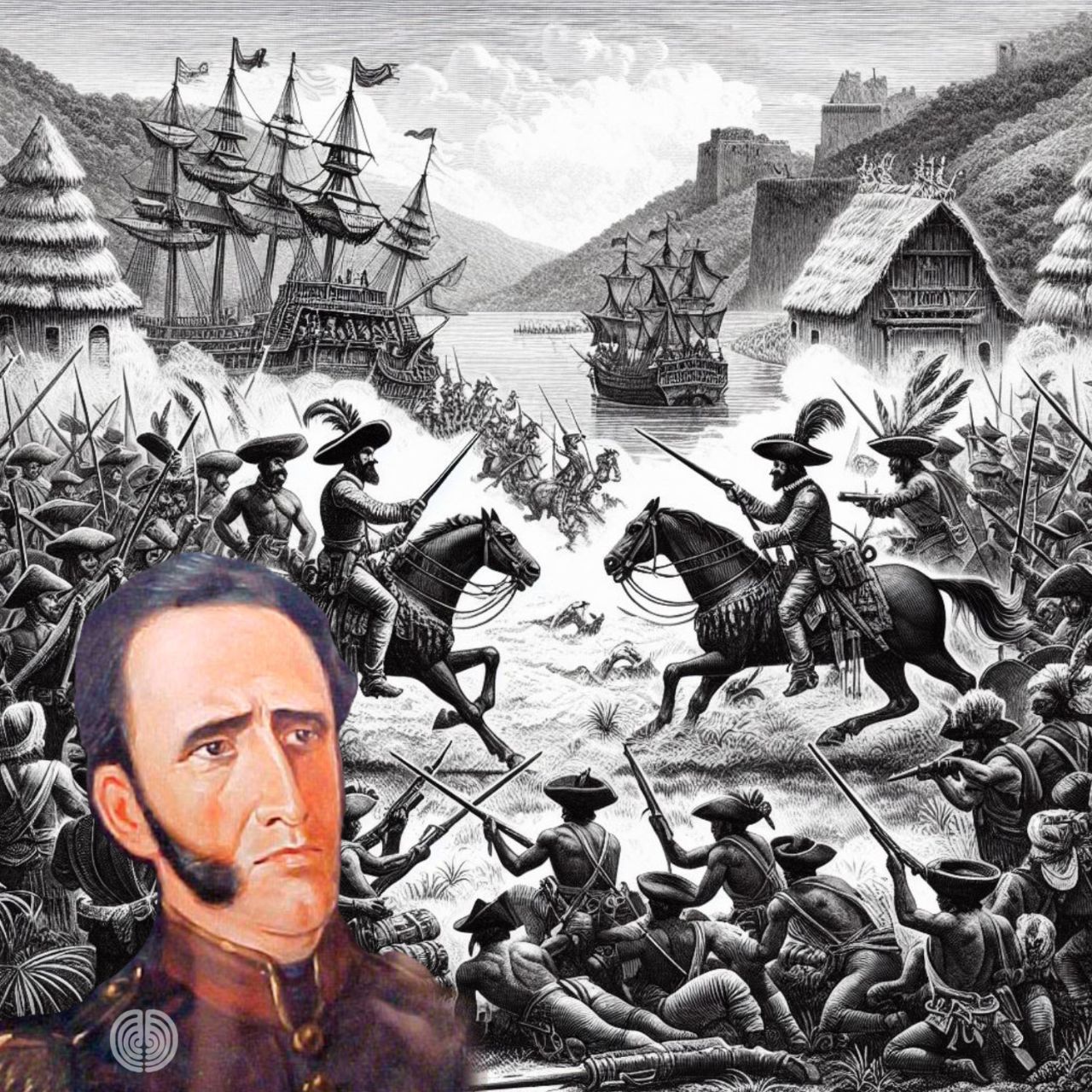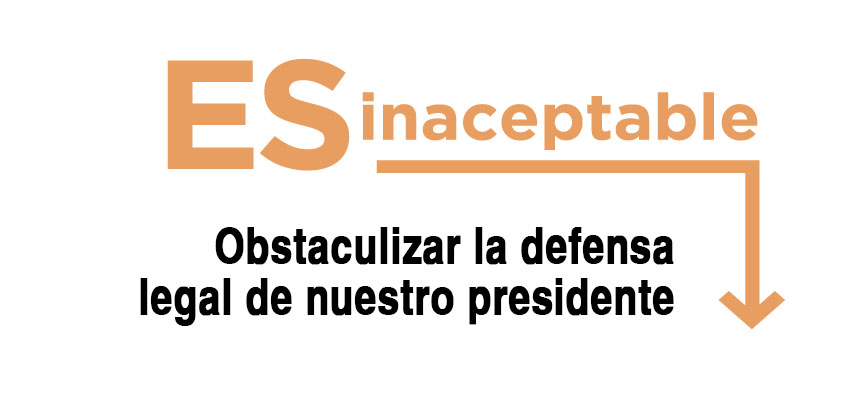29/01/24. Ramona, la mujer que me corta el pelo, ni es estilista ni fashionista de esas. Es “mi” peluquera. Y es mía en la medida en que sólo en ella deposito con fe ciega la parte más preciada de mi cuerpo: la cabeza, para que como la vieja manos de tijeras que es, moldee la pollina de adolescente extraviado que adorna el tamiz añejo de mi rostro.
He sabido que es mía pues por ella se han agitado las golondrinas de mi estómago como cuando me enamoro, y su ausencia de la peluquería, ha resucitado la nostalgia en mis días de espera sobre un banquito de centro comercial, hasta que la veo llegar apuradita y descolorida, cruzando un pasillo transversal por donde transita ofuscada, dando tumbos y golpeando a la gente sin querer.
Casi es ciega. Su diminuta humanidad de moño timbrado como avellana en flor, bigotito de religiosa de clausura y el vestido de santa patrona de los menesterosos, le proporcionan un aura de beata penitente, de esas que a la media noche se autoflagela arrodillada sobre una hilera de arroz suelto, como castigo ante Dios por los pecados cometidos y por cometer.
Cuando me ve, o imagina que me ve, me abraza y me da un beso con ese adusto cariño que hemos ido macerando a lo largo de una década de sobresaltos, porque me ha tocado perseguirla de peluquería en peluquería, tras su pista de migrante con tijeras oxidadas, peines sin dientes y rociadores vacíos. Juntos, hemos visto cruzar los años como caballos salvajes, desde que alardeaba paseando con la crin exuberante de mi juventud, hasta el preludio de mi vejez, donde me acompaña ella también, troceando en fardos tupidos mis pelos, que suelen caer en espiral entre mi cuerpo y su cuerpo, soplados por los vientos tranquilos de las dos estaciones que reinan en nuestro trópico de tocador.
Su historia, la de todas. Un marido que ha ido llevando con paciencia: le perdonó lo de Patricia y lo de Sandra; el cigarro, el juego, el aguardiente, pero ahora, gracias a los designios del Señor, es otro del rebaño de Cristo. Sus hijos, dos tipos de mi edad, casados y divorciados y vueltos a rejuntar, quienes aún le hacen la vida cuadritos si no fuera por esos nietos hermosos que le permitieron renovar los votos del amor por las santas criaturas. Su casa: un ranchito en la cumbre más borrascosa de la ciudad, que fue levantando -literalmente- pelo a pelo.
Yo no sabía que era cegata, ni me había fijado en que usaba lentes, hasta el delicado día en que me vi zigzagueando sobre el filo de la navaja, cuando quiso cortarme una oreja creyendo que era un mechón esquivo.
Lo primero que sentí fue esa punción que por instinto de adrenalina parece el destrozo de un machetazo letal. Cuando la vi, a través del espejo, en actitud asesina buscando mi rostro de Dorian Grey, noté que a Ramona le faltaba un pequeño detalle en la cara, algo que no precisé al instante, alucinado por la indiferencia con la que ella pretendía seguirme acuchillando sin notar la herida y sus tres gotitas de sangre.
Miré en sus ojos de insecto luminoso; sobrevolé su boca de gomaespuma chamuscada; intenté hallar algo en sus cabellos tintados de olvido, pero seguía faltando esa cosa en su pequeña carita de flor ceniza. Hasta que se me disparó la pregunta: “Ramona, ¿qué le falta hoy?”. “Los lentes mijo, los culoebotella. Es que a veces una se suelta el moño”.
Desde ese día fatal, asumí la determinación de peluquearme como el onanista que soy, solo y hasta el fondo, sin decirle adiós, como un hijo malagradecido, pero atesorando en lo más profundo de mi alma los tijeretazos homicidas que por años le dieron forma a mi rostro y me hicieron tan bonito.

POR MARLON ZAMBRANO • @zar_lon
ILUSTRACIÓN JADE MACEDO • @jadegeas