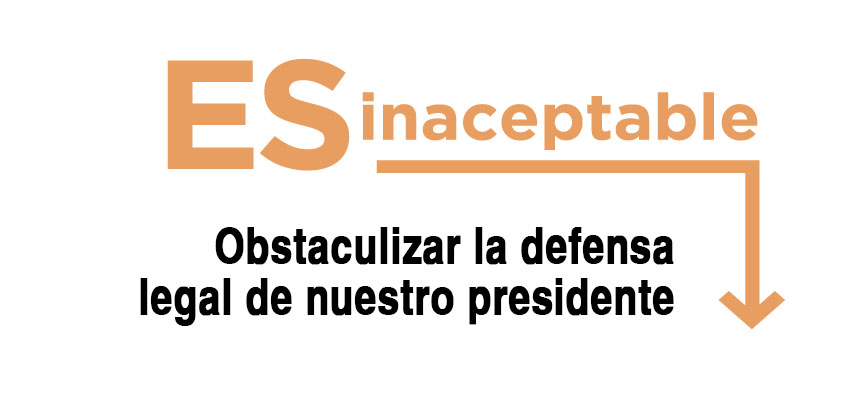23-03-23. Silbando alegremente algo que no tenía pies ni cabeza, pero que traducía exactamente la euforia por que atravesaba, Eduardo me acompañó hasta la puerta de la clínica. Me puso las dos manos sobre los hombros y, con una voz cuya alteración quiso en vano disimular, me dijo:
—Que te vaya bien, negrita...
Luego se echó el sombrero un poco hacia atrás, miró hacia los dos lados de la calle, y, con grandes aspavientos de dos viejas que pasaban por la otra acera, me dio un beso, uno de esos besos castos, en la frente o en las mejillas, que expresan las grandes emociones humanas.
Yo me quedé en la puerta mirándole alejarse alto, erguido, fuerte, por la calle. Lo miré confundirse con la marejada humana que a esa hora transitaba para iniciar las jornadas de trabajo. Con su paso elástico, fuerte, atlético, con su espíritu joven y limpio, silbando una tonadita sin pies ni cabeza, yo me sentí contenta de que ese fuera el padre del hijo que me iba a nacer.
Me sentía ligeramente mareada, y entré en la clínica, sentándome en uno de los sillones amplios de la sala de espera. El mareo me hacía ver todo como a través de una niebla lejana e impalpable, dándole a todo lo que me rodeaba tonalidades suaves y líneas etéreas. Casi no me daba cuenta de que, en realidad, era yo la que estaba allí, sentada en la sala de espera de una clínica de maternidad. Yo. A mí me había reservado el destino esta hazaña gloriosa, esa extraordinaria proeza de traer un hijo al mundo. Toda mi vida sin relieve, mi existencia pareja y casi sin emociones, tomaba ahora contornos de un luminoso itinerario, ante el hecho increíble y maravilloso.
A través de la ligera niebla del mareo, me veía rodeada de estos seres de formas confusas que también esperan la llamada del médico, e iba hilvanando mis pensamientos, de una manera indecisa y tímida. En el consultorio había una placa grande y brillante, que proclamaba la excelencia del doctor, ginecólogo interno de varios hospitales de París, Bruselas y Hamburgo, y más abajo una pizarra negra con letras cromadas que indicaba que el doctor atendía gratis a consultas de pacientes de escasos medios.
Eduardo quiso que yo me hiciera ver con el médico más afamado y más costoso, y para ello sacrificó todos sus pequeños dispendios de muchacho correcto. En realidad, teníamos muy poco para sacrificar y mucho en qué pensar. En mi familia somos tres hembras y un varón, y yo desde que pude empecé a trabajar. Llegué a obtener un sueldo de Bs. 400, que para nosotros era elevadísimo. Ese sueldo nos permitió comprar un juego de sala pulido, de esos que hay a montones en las mueblerías; cortinas para la sala y un aparato de radio. Los sábados nos reuníamos varias muchachas y jóvenes, y poníamos fiestas sencillas, contribuyendo todos al alcance de los respectivos medios, y bailando con la música del radio. Las muchachas me prestaban novelas de Elinor Glyn, de Berta Ruck, de Concordia Merrel, de Pérez y Pérez, y a la influencia de esa literatura rosa mis ilusiones se cifraron sucesivamente en un actor de cine, un lord inglés a quien reveses de fortuna hacían trabajar de policía, un muchacho humilde pero hermoso como un dios griego. Pasábamos las vacaciones en Maiquetía, alquilando alguna casita barata de un callejón extraviado, dándonos ruidosos baños de mar y poniendo partidas de cróquet todas las tardes en la Plaza del Tamarindo.
Eduardo jugaba fútbol. Cuando ingresó en nuestro grupo, inmediatamente nos hicimos "llave" y fuimos inseparables. Casi no se cruzaron entre nosotros esos juramentos y palabras que tanto hacen por el amor. Nuestro amor no necesitó nunca explicaciones. Estaba allí, era innegable y ninguna utilidad tenía el que habláramos de eso. Yo le ofrecí seguir trabajando después de casarnos, pero él no quiso ni oír hablar de ello. Nos casamos, y poco a poco fui saboreando las alegrías sencillas que traía consigo cada adquisición: el juego de ollas de aluminio; cuando pintamos las sillas que compramos para el comedor; cuando pusimos cortinitas de mariposas en el cuarto... Y, ahora, el hijo...
En el sillón que está a mi lado, una mujer hace esfuerzos por sostener a los dos niños inquietos que han venido con ella. Se comprende que la maternidad es para ella un nuevo sacrificio, algo doloroso e inútil. El varón y la hembra de dos y tres años más o menos, respectivamente, se movían constantemente. Sus cuerpecitos magros, de rodillas prominentes, se perseguían por alrededor del sillón donde la madre se esforzaba. "Pero niños, por Dios, quédense quietos". Ella lleva un abrigo pasado de moda, que ya no se puede abrochar. Su cuerpo deforme, su cara cansada, sus ropas humildes, ofrecen un aspecto deprimente. Dos hijos mal nutridos, sin tiempo para atenderlos, y ahora otro... El esfuerzo se ve superior a ella. Traerá al mundo un nuevo niño raquítico, de ojos brillantes y rodillas prominentes...
El mío no será así. En las tardes de fútbol, yo he seguido con ojos admirados el cuerpo fuerte y hermoso de Eduardo. Haré que mi hijo respire aire puro, que monte bicicleta, que aprenda a nadar, que juegue fútbol como el padre. Me parece verlo ya, con una camiseta de brillantes colores, con un pañuelo amarrado a la cabeza, la cara sudorosa y los ojos brillantes, un renuevo de juventud vigorosa en una cancha verde.
En frente, una mujer se mira las manos, de uñas pintadas de un rojo casi negro, en cuyos dedos un poco regordetes se ve un suntuoso anillo matrimonial y un enorme solitario, que ilumina con sus luces el salón un poco oscuro, cargado de dolor humano y de esperanzas trashumanas. Es una mujer de esas de tipo tropical, de brillantes ojos negros, de ojos llameantes, de cejas muy finas. De labios pulposos y rojos. A su lado, el marido se pasea con inquietud. Es un hombre gastado, con aire disipado. Sobre su piel muy blanca, finas arrugas ponen continuadas estrías. Sus escasos cabellos están cuidadosamente engominados. Tiene un ceño de preocupación. Parece llevar él el peso de la maternidad, mientras la espléndida hembra se contempla las uñas pintadas de rojo.
¡Seguramente que ellos preparan para el hijo un cuarto de muebles laqueados, una colección de muñecos de todos tamaños y de altos precios; cortinitas de punto con lazos de seda, una niñera con uniforme almidonado... Yo quiero para la mía algo más que eso: yo quiero para ella todo lo que yo no he tenido y todo lo que a mí me ha sobrado. Pero, por encima de todo, yo le daré a mi hija comprensión, ternura, soporte en la vida. Seré para ella algo más que la madre: me renovaré con ella. Seré primero niña, para compartir sus primeros patines, sus papagayos, sus muñecas. Gozaré con ella del enorme lazo rosado sobre sus bucles suaves. Luciré con ella sus galas infantiles, delicadas, ingenuas. Más tarde, compartiré con ella la emoción del primer galán, la dulzura de las primeras mieles de la vida. Y también, ¿por qué no? sus dolores, la obligada parte de miseria de la naturaleza humana. La haré fuerte contra el dolor. La haré sobreponerse al sufrimiento...
Hay otra muchacha que indudablemente ha venido a la consulta gratuita del galeno, que en ella basa gran parte de su propaganda. Es una morenita humilde. Esconde sus zapatos raídos, sus medias de algodón, doblando los pies bajo la silla, para que las otras no notemos el contraste. Su hijo, el hijo que dobla su cuerpo colmado, el hijo que la aparta de la máquina del taller, el hijo que será para ella una cruz que cargará gustosa y orgullosa, el hijo que será para ella una gloria, no tiene padre. El hombre que despertó sus sensaciones se apartó para siempre de su vida. Ella no le mendigará su retorno. Fieramente, orgullosamente, se apresta ella a defender al hijo de una sociedad que le negará todos sus dones. Fieramente, orgullosamente, lo llevará adelante, lo enfrentará a la vida...
En nuestra casita de San Agustín, mi hijo tendrá a cada lado de su cuna una sombra tutelar: el padre, la madre. Tendrá, luego, hermanitos con quienes compartir sus juegos, con quienes empezar a descubrir la vida. Tendrá siempre la seguridad de una vida arreglada, el soporte de un hogar en que el cariño será el principal haber. Tendrá su medio para dulces los domingos; tendrá sus zapaticos colmados de hermosos presentes en la Navidad; tendrá su piñata, y su torta de velitas cada vez que la vida agregue años a su existencia. Tendrá todo, todo lo que nosotros podamos darle de nosotros mismos...
En el sofá están sentados un hombre y una mujer. Ella tiene un color cetrino, pálido, y ojos claros que se abren con una expresión de susto. Delgada y chiquita, el vientre deforme se destaca en ella monstruosamente. Él es apenas un poco más alto, y de la misma tonalidad pálida. Él tiene la mano entre las suyas, como queriendo prestarle amparo. En los dos se reconoce esa escasez de medios de los seres que no saben sacarle partido a la vida. Será el primer hijo, indudablemente, pues ambos son jóvenes. La mujer, con su cuerpo vacilante y medroso, tiembla cada vez que se abre la puerta del consultorio del doctor.
Comparo yo mentalmente nuestra asociación de cuerpos jóvenes y limpios, ese perfecto entendimiento que nos ha reunido a Eduardo y a mí hasta el punto de traer al mundo un hijo. Nuestro hijo. ¡Qué orgullosa me siento de darle un padre fuerte y puro, de darle una madre joven y animosa! Por sus venas correrán nuestras dos sangres limpias, nuestros dos caudales de energía, de entusiasmo, de vitalidad... Será la suya una existencia luminosa y sencilla. Se aprestará a la vida sin miedo, sin titubeos, sin taras físicas y mentales. Nos llamará por nuestros nombres, nos contará sus progresos y sus decepciones. Y nosotros le diremos en las noches, cuando se siente entre nosotros: "¡Hijo mío!"
La muchacha que atiende al teléfono y a los turnos está sentada detrás de un escritorio laqueado, en el cual luce un florero la policromía de dalias de varios tamaños. Una gorrita blanca se posa sobre sus bucles brunos. El uniforme almidonado traiciona las curvas rotundas de su cuerpo. Nos mira a todas nosotras desde la cumbre de un desdén reposado y superior. Pasea su cuerpo joven y elástico, por entre nuestras humanidades en trance de espigas. Sus zapatos de goma parecen elevarla como las alas de un mercurio. Masca chicle y se sienta a leer un periódico. Lo despliega para leer las páginas interiores, y los grandes titulares de la página principal se van aclarando para mis ojos que aún ven confuso. Son noticias de muerte y destrucción. Son noticias de odio y de amargura. Hablan de incesantes bombardeos en que una humanidad, recogida en refugios subterráneos, tiembla mientras sobre sus cabezas pasa la furia de un avión y mientras atruena el espacio el ruido de las sirenas y las explosiones de las bombas incendiarias. Hablan de una humanidad que tiembla ante las ruinas que va dejando a cada paso la ambición desatada de un grupo de hombres. Un niño ha nacido en un refugio, mientras la madre ve desplomarse sobre ella nubes de polvo y de horror. Viejos, mujeres y niños se miran asombrados sin comprender por qué se ceba en ellos esta locura de destrucción. La muchacha masca chicle...
Quiero hacer un nuevo mundo para mi niño. Quiero que él viva en un mundo en que se hayan eliminado esas diferencias que nos hacen desear la muerte de otros solo porque no han nacido en el mismo lugar en que nacimos nosotros. Quiero que mi niño viva en un mundo luminoso, limpio de odios y de rencores, en un mundo en que la humanidad tienda hacia ideales más claros, más fraternos, más humanos... ¡No quiero que mi hijo tenga que leer los titulares de ese periódico!
La puerta se abre, y una enfermera se adelanta hacia mí:
—Es su turno, señora...
En Seis mujeres en el balcón, 1946.
La autora
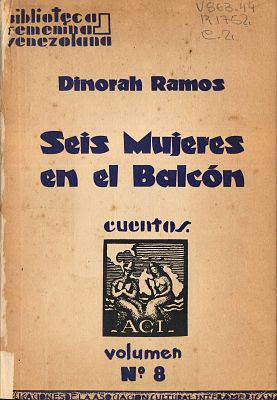
Dinorah Ramos (Elba Arráiz)
(Valencia, Venezuela, 1920-1960)
Elba Arráiz (quien escribió bajo el seudónimo Dinorah Ramos) es un caso particular de la literatura venezolana, existen pocas referencias sobre su identidad. Fue periodista de los diarios La Opinión y El nacional, así como de la revista Páginas. Es conocida en la literatura venezolana por su libro Seis mujeres en el balcón (1943), con el cual ganó el Premio de la Asociación Cultural Interamericana publicado por la Biblioteca Nacional Femenina.
ILUSTRACIÓN MAIGUALIDA ESPINOZA