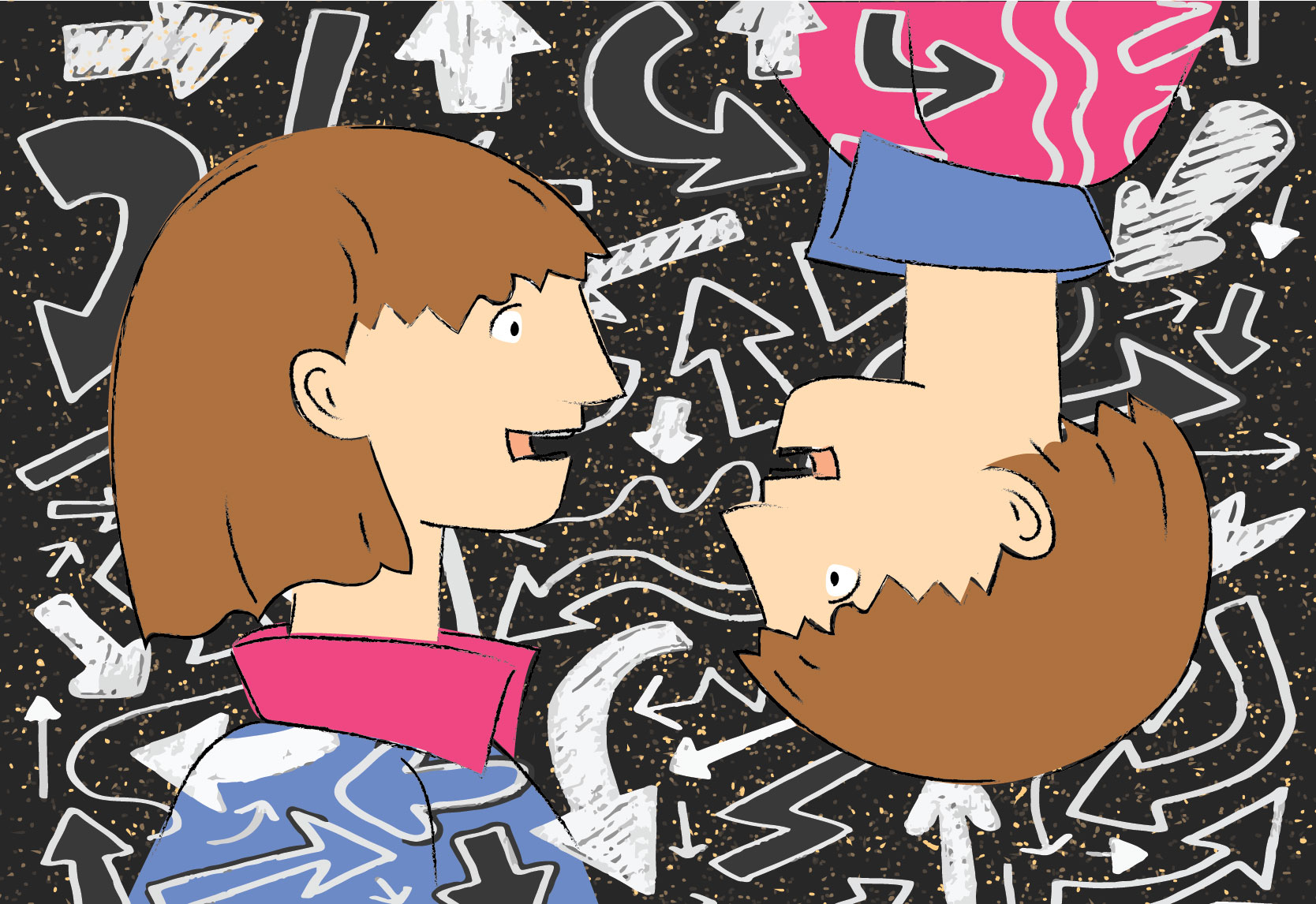A Eduardo Liendo y Luis Sutherland
En el cielo aprender es ver,
en la tierra es acordarse.
26-08-23. Al cabo de unas cuantas horas de vuelo llegó a Atenas, desde Budapest. Mientras cumplía los trámites de inmigración, pensó en lo feliz que se sentía por su arribo a Grecia. Este país, “centro del mundo de la armonía, así como de todo el Universo”, era para él (a los efectos de este relato, poco importa su nombre), la meta de todas sus esperanzas y todas sus ilusiones. Muchos años había esperado para realizar este, su primer viaje a Europa: ahorros, impaciencias, privaciones, intentos frustrados. En su pecho parecía confundirse, ahora, un mundo de reminiscencias terriblemente lúcidas. El vaivén de los viajeros parloteaba a su derredor y un viento tibio con perfume marinero le soplaba, de frente, en la cara.
Recordó que no tenía hotel reservado. Tan metódico siempre, en este viaje había preferido dejar todo al azar. Era el suyo un turismo arbitrario. Nada quería saber de la esclavitud de las agencias de viaje ni de los tours masificados. Por eso, en Londres, tuvo que alojarse en un hospedajucho de Grafton Street (por cierto, muy cerca de la casa que fue del Generalísimo Miranda), y, en París, pasar su primera noche de viajero en el ghetto de Marais, confundido con clochards y prostitutas, borrachines y vendedores ambulantes. Recordó, también, que en Florencia caminó quince cuadras, equipaje al hombro, antes de conseguir un mísero cuarto de pensión, y que, en Praga, hubo de compartir por días el tugurio de una colonia de exiliados latinoamericanos.
A la salida del aeropuerto, contrató los servicios de un taxista para que lo condujera a conseguir hotel. Ninguno hallaron disponible a lo largo de la calle Evanghelistrias, con la Acrópolis al fondo, ni en los alrededores de la plaza Syntagma, verdadero centro de la ciudad. Fallidos resultaron los intentos frente a los hoteles de lujo, esos que aparecen señalados con cuatro estrellas en la Guía Michelín, y ni siquiera en los sombríos tabucos de los barrios bajos del Mercado pudo encontrar una media cama donde le permitieran pasar la noche. Cansados de tanta búsqueda infructuosa, de tantas negativas desesperanzadoras y tantas anotaciones inútiles en falaces listas de espera, Mikos Kontopoulos (así se llamaba el taxista), le aseguró que en las próximas seis semanas no alcanzaría a encontrar un solo cuarto. Además de ser temporada alta, en la ciudad se celebraban entonces ocho o diez convenciones y eventos internacionales. Si él quisiera, podría alojarse en Eleusis, a pocos kilómetros de Atenas, en casa de su familia. Otras veces habían recibido huéspedes de ocasión, sobre todo venidos de California, recomendados por su hermano Nikolaos que, años atrás, se fue a sembrar manzanas en San Diego. Allí podría disfrutar la hospitalidad de una auténtica familia griega. Y si le parecía bien, por el pago de una módica suma podía llevarle, día a día, en su taxi, a visitar los sitios más interesantes de la península. Un amigo suyo, propietario de una tartana anclada en el Pireo, quizás aceptaría, por su parte, hacerle la excursión a las islas. La oferta le pareció por demás tentadora y, sin pensarlo dos veces, la aceptó.
Por una carretera agradable, bordeada de almendros y granados, damascos y moreras, laureles y olivos, pronto llegaron a Eleusis. Tambores de columnas, capiteles, restos de frisos y estelas funerarias, estatuas decapitadas y masas de piedras antiquísimas, se amontonaban ferales, en calles y laderas. La casa de Mikos estaba situada muy cerca de las ruinas del templo. A la puerta, con grandes muestras de alegría, los recibió la madre Kontopoulos (una señora muy gorda, toda envuelta en pañolones negros). Pasaron después por un jardín sembrado de tiestos con margaritas y esquilaquias, crisantemos, araceas y mirtos. Una pérgola llena de pájaros y racimos de uva, cubría el pasadizo. Entrecerró los ojos y por momentos creyó estar soñando. En el interior de la vivienda fue presentado al resto de la familia, a Kyria, la esposa de Mikos, y a sus dos hijas, Rita y Kalliope, jóvenes de singular belleza. Todas, al unísono, le dieron la bienvenida.
Luego le pasaron al comedor, y media hora después, sin despojarse tan siquiera de la ropa de viaje, con las valijas todavía dispersas a su lado, estaba sentado frente a una suculenta cena copiosamente dispuesta en un mesón de madera. Cerezas en almíbar al modo de la cucharada dulce, cordero en cacerola, abundantes tomates frescos, queso feta y tiropetes, albóndigas de carne envueltas en hojas de parra, pulpo al ajillo, aceitunas, huevas de pescado, berenjenas fritas en pequeñas rebanadas, calamares, langostinos y abundantes salchichas griegas en salsa picante, colmaban los grandes bandejones de cerámica. Para acompañar la comida servían profusos tragos de ouzo, un destilado fuerte de uvas con anís.
Parientes, vecinos y amigos llegaban con sigilo para observar de cerca al recién venido. Mujeres adustas, hombres mayores, muchachas de cabeza patricia con rasgos que parecían esculpidos por Fidias o Praxíteles, bellos efebos dispuestos a participar de nuevo en las competiciones gimnásticas, en la lucha y en el lanzamiento del disco o la jabalina, en las carreras pedestres o de carros, en las domas de toros y de mulas. Todos escuchaban atentamente la conversación. La madre Kontopoulos preguntaba por la forma de vida en América (creía que Venezuela estaba situada al lado de California), suspiraba por su hijo Nikolaos y mostraba orgullosa fotografías del álbum familiar. Mikos, a su vez (repeticiones frecuentes, gestos hiperbóreos), hablaba atropellado sobre los lugares de interés que visitarían a partir del día siguiente. Para ilustrar sus descripciones, intercalaba a ratos trozos completos de Homero y Tucídides. Con voz impostada, recitó la súplica de Ifigenia a Agamenón. Después se lamentó de lo mucho que tenía que trabajar para juntar las dotes de las hijas (una casa para Rita en Corinto, otra para Kalliope en Aulide). Ningún padre podía transgredir la tradición. Algunos de los presentes cantaron y palmearon aires populares.
Las emociones del día y el tanto ouzo bebido, contrariando su costumbre de plena abstinencia, hiciéronle sentir una embriaguez casi física. Pidió a Mikos que lo condujera a su habitación. Era un cuarto limpio y aireado con su menaje bien dispuesto: una cama alta con jergón de esparto, un aguamanil provisto de ponchera y jofaina para el limpiamiento matutino, un perchero, una mesa escritorio y un icono bizantino de Cristo crucificado. Manos de mujer le ayudaron a desvestirse. Cree que fue la madre Kontopoulos quien le acomodó la cabeza sobre la almohada.
De pronto se vio caminando por un enarenado sendero bordeado de tejos y álamos blancos hacia las ruinas del templo de Deméter, en el fondo de una ladera. Bajo el vasto pórtico, de pie, esperaba un heraldo sagrado, al modo de Hermes Psicopompos, cubierto como él con un petaso y portando en la diestra un caduceo. Una hilera de mystos desnudos (ancianos venerables de luengas barbas, apuestos mancebos, adolescentes casi impúberes) aguardaban pacientes el acceso a la iniciación. Una procesión de hierofántidas, las sacerdotisas de Proserpina, coronadas con narcisos, peplos inmaculados y brazos serpenteantes al aire, salía del templo y se colocaba en lo alto de la escalera para entonar una melopeya grave. Con solemne ademán, decían:
¡Oh aspirantes de los Misterios!, aquí estáis en el pórtico de Proserpina. Todo cuanto vais a ver va a sorprenderos. Sabréis que vuestra vida presente no es más que un tejido de sueños mentirosos y confusos. El sueño os rodea por una zona de tinieblas, lleva vuestras ilusiones y vuestros días en su flujo, como los restos flotantes que se desvanecen a la vista. Pero, al otro lado, se extiende una región de luz eterna. ¡Que Perséfona os sea propicia y os enseñe ella misma a franquear el río de las tinieblas y a penetrar hasta Deméter celeste!
Temeroso, se prosternó ante el heraldo que, con terribles amenazas y al grito de ¡Eskato Bebeloi! (¡Fuera de aquí los profanos!), separaba a los intrusos que habían conseguido deslizarse en el recinto. Meticulosamente, se sintió observado de pie a cabeza. Bajo pena de muerte, tuvo que jurar no decir nada de lo que después viera. Dos hierofántidas lo ayudaron a desvestirse y lo cubrieron luego con una piel de cervato, imagen de la laceración y el desgarramiento del alma sumergida en la ilutación de la vida corporal. Apagadas las antorchas y las lámparas, en medio de una penumbra demoníaca, entró al laberinto subterráneo.
Primero tanteó en las tinieblas. Oyó ruidos, gemidos y voces horrísonos. Truenos y relámpagos surcaban la oscuridad. Bajo resplandores súbitos se veían visiones terroríficas: a veces, un monstruo, quimera o dragón; otras, un hombre maltratado bajo los pies de una esfinge o una larva humana. Sintió miedo. Quiso retroceder pero advirtió que todas las posibles salidas estaban cerradas. Adelante ocurría una escena muy extraña que tocaba a la magia verdadera. Bajo una cripta refulgente, un sacerdote frigio, rodeado por acólitos gigantes y vestido con un abigarrado atuendo asiático de rayas verticales, doradas, rojas y negras, lanzaba puñados de perfumes narcóticos en un corpulento brasero de cobre. La sala se llenó de espesas nubarradas de humo y en medio de la enrojecida penumbra comenzó a sucederse, entonces, una multitud confusa de formas cambiantes, animales y humanas, serpientes de cabezas múltiples, bustos de ninfas transformados en murciélagos azules, brazos y piernas sangrantes despegados de sus cuerpos, ojos saltones con destellos intermitentes, vísceras desprendidas. Y todos esos monstruos y visiones apocalípticas, tan pronto bellos como horripilantes, fluidos, aéreos, sonorosos, reales, ilusorios, arrobadizos, férvidos, asustantes, aparecían y desaparecían y volvían a aparecer, girando, brillando, dando vértigos, envolviendo a los mystos fascinados como para impedirles el paso. A veces, el sacerdote frigio extendía su báculo en medio de los vapores, y el efluvio de su voluntad parecía imprimir a la ronda multiforme un movimiento de torbellino y una vitalidad sorprendentes. ¡Pasad!, díjole con voz retumbante. Y pasó, sintiéndose rozado de un modo extraño por pieles llagosas y lenguas babeantes, alas, garras y manos grenchudas y grumos de excrecencias y gorgorotadas de aire caliente, empujado una y otra vez, golpeado, aferrado, envilecido, hasta llegar a una sala circular muy grande, fúnebremente iluminada, con una sola columna central, un árbol de bronce, cuyo follaje metálico se extendía por todo el techo. Por momentos, creyó reconocer en él el “árbol de los sueños” mencionado por Virgilio en el libro VI de la Eneida, donde se describe el descenso de Eneas a los infiernos. En sus ramas, incrustábanse por junto gorgonas y arpías, quimeras y esfinges, búhos y pajarracos horribles, imágenes parlantes de todos los males terrestres, de todas las miserias del alma, de todos los demonios que se encarnizan grimosos con el hombre. A su sombra, se encontraba, sentado en trono magnificente y cubierto por púrpura capa consistorial, Plutón-Aidoneo. Junto a él, su esposa, la esbelta Perséfona, aún bella, más bella quizás que como Virgen de la gruta; conoce la vida del fondo y por ella sufre, reina sobre los poderes inferiores y gobierna entre los muertos. Pálida sonrisa ilumina su semblante ensombrecido. En esa sonrisa está la ciencia del Bien y del Mal, el encanto inexplicable del dolor sentido y mudo.
Aterrado por la visión mirífica de la diosa, apretó los párpados riñendo por despertar. De repente, al extremo de una galería en ascenso, volvieron a brillar las antorchas y, como un sonido de trompeta, una voz límpida clamó: “¡Venid mystos! ¡Iacchos ha regresado! Deméter espera a su hija. ¡Evohé!”. Los ecos ardientes del subterráneo, repitieron el clamor. Perséfona se levanta sobre su trono, como salida en sobresalto de un largo sueño, penetrada por un pensamiento fulgurante: “¡La luz! ¡Madre mía! ¡Iacchos!”. Quiere andar, pero Aidoneo la retiene por los pliegues de su falda. Exhausta, cae en su trono como muerta. Las luces se apagan, y una voz exclama: “¡Morir es renacer!”. Abrió los ojos. Entre la bruma y la vigilia, se vio avanzando hacia la galería de los héroes y los semidioses. No alcanzaba a precisar si estaba despierto o continuaba dormido. Sabía, sí, que Hermes y el portaantorchas lo esperaban en el fondo. Vio cuando le quitaron la piel de cervato y rociaron su rostro con agua lustral. Después, revestido con una túnica de lino fresco fue conducido a un templo espléndidamente iluminado, frente al Gran Sacerdote, a la vista de los puros Campos Elíseos, bajo los acordes de un angélico coro de bienaventurados. Con la bendición suprema, Konx Om Fax, recibió un canastillo contentivo de varios símbolos áureos: la piña (emblema de la fecundidad y la regeneración), la serpiente en espiral (evolución universal del alma, la caída en la materia, la redención por el espíritu), y el huevo (la figura del hermetismo pleno, la perfección divina, último objetivo del hombre). Supo, así, que había renacido, transformado en vidente para toda la eternidad.
Apacible, quieto, gozoso en la somnolencia, se demoró después en el recuerdo de sus vidas anteriores. Las reminiscencias agolpándose en su mente, férvidas y desaforadas, desvaídas en el remoto fondo de los ancestros, perfectamente impresas en la gravidez de sus sentidos. Se vio rey. Se vio esclavo. Otra vez, rey. Otra vez, esclavo. Recordó el sabor y el olor de manjares y licores exóticos en un banquete milenario; una noche de vivac en las llanuras fenicias; el fuego descubierto por azar; un papiro arameo con textos sacados de las inscripciones de Bisitun; la lujuria de una cortesana de Persépolis, que lo amaba frenetizada con lengua batiente y dentelladas bruscas; la balada cantada por un trovador provenzal al pie de un balcón florido; la agonía y muerte del dragón de Malpasso; una mano pedigüeña en el pórtico de una catedral gótica; el viaje por un océano proceloso, en busca de nuevas tierras, bajo las órdenes de un Almirante intrépido; la fundación de una ciudad, él entre los fundadores, en un valle sembrado de apamates e higuerones; los fragores de la Guerra a Muerte, el paso de los Andes; su delirio sobre un volcán apaciguado; y, más recientemente, su pasantía por el Seminario Tridentino de Ciudad Bolívar, sus estudios de latín y griego clásicos, el posterior ahorcamiento de los hábitos y su vuelta a la laicidad; la docencia ejercida por años en un liceo de pueblo; sus lecciones de filosofía antigua: el ser parmenídico, Aquiles y la tortuga, el movimiento de Heráclito, el mito de la caverna, la transmigración de las almas, el Uno pitagórico y la Lógica de Aristóteles; ese tufillo cálido de guayabas maduras, anones y pomarrosas, que se deslizaba por las ventanas del aula; sus años de soltería, o mejor, de empecinado celibato; su viaje a Europa: Londres, París, Roma, Bulgaria; su llegada a Atenas, su encuentro salvador con el taxista, la suculenta cena de su arribo a Eleusis; el ouzo bebido; la borrachera imprevista, las manos femeninas que lo ayudaron a desvestirse y le acomodaron la cabeza sobre la almohada; y la voz de Mikos: “Amigazo, despiértese, dispóngase a aprovechar su primera mañana helénica”. Un cielo desnublado, intensamente azul, se colaba, eterno y feliz por el ventanuco. “Nada mejor para iniciar su visita a la Hélade, estando en Eleusis, que una breve pasada por el templo de Deméter”.
Presto, se levantó. Después del desayuno frugal y una muy caliente taza de café a la turca (“a la griega”, preferirían decir los lugareños después de la liberación), iniciaron la marcha hacia el templo, por un camino bordeado de tejos y álamos blancos. En la puerta esperaba un heraldo sagrado, al modo de Hermes Psicopompos. Pronto se vio avanzando por un oscuro laberinto subterráneo. ¡Eskato Bebeloi!, le oyó decir, con voz hosca, al heraldo, cuando volvió la vista y vio la cara paciente de Mikos esperando al otro lado del umbral.
De: El invencionero (1982).
El autor.
Denzil Romero
(Aragua de Barcelona, 1938-Valencia, Venezuela, 1999)
Abogado, docente y escritor venezolano. Su prolífica obra se compone de cuentos, relatos, novelas y ensayos. entre sus publicaciones se cuentan El hombre contra el hombre (1977), Infundios (1978), El invencionero (1981), Tardía declaración de amor a Seraphine Louis (1988), La tragedia del Generalísimo (1983), Entrego los demonios (1986), Grand Tour (1987), La esposa del Dr. Thorne (1987), Lugar de crónicas (1985), La carujada (1990) y Parece que fue ayer: crónica de un happening bolerístico (1991). Fue galardonado con el Premio Municipal Manuel Díaz Rodríguez, del Distrito Sucre (1978), el Premio Municipal de Caracas (1981), el Premio Conac de Narrativa (1983) y el Premio Casa de las Américas (1983), por La tragedia del Generalísimo, obra que también resultó finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (1985).
ILUSTUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY