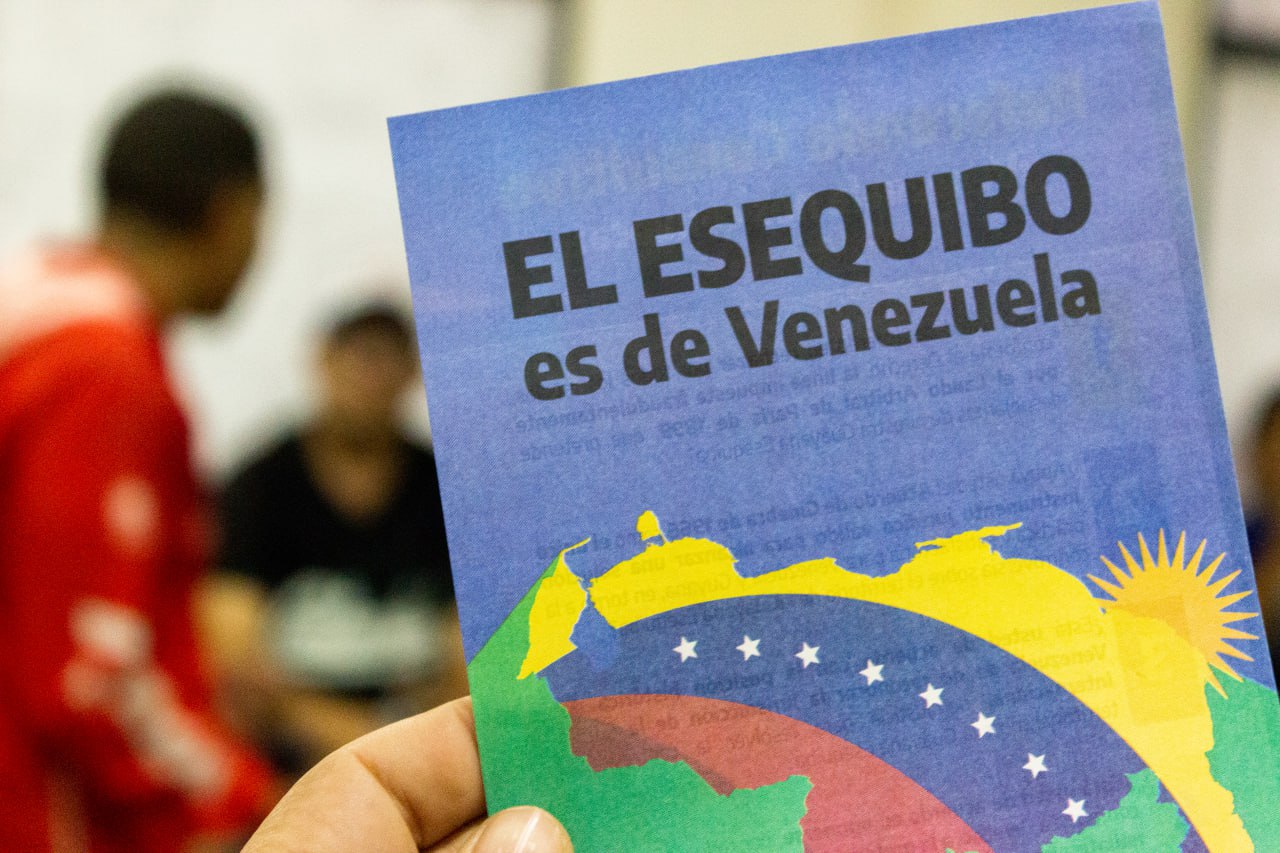22/09/23. En el año 2007 la Cinemateca Nacional se embarcó en un ambicioso proyecto de expansión. Como parte de ese esfuerzo, que planteaba instalar al menos una sala en cada estado del país, fui invitada en calidad de reportera a la inauguración de su nueva sede en Pampatar. ¡Obvio que acepté encantada! Junto al equipo organizador y algunos invitados partí desde Maiquetía en uno de esos vuelos madrugadores que todo el mundo odia. A las siete de la mañana ya estábamos en Porlamar.
Llegamos al hotel un poco después de esa hora. Allí se nos informó que el check-in era a las tres de la tarde. Nadie hizo drama, al fin y al cabo estábamos en Margarita y el tiempo libre era oro; pero quien para entonces era presidente de la Cinemateca, Xavier Sarabia, pidió encarecidamente al recepcionista, —un cuarentón con la cara maltrecha de quien trabaja ese turno— que por favor hiciera una excepción con uno de los invitados de la comitiva, que venía en camino en otro vehículo aún atascado en el tráfico.
“Es un señor mayor y nuestro invitado más importante”, decía Sarabia. Todo el grupo le hizo el coro. Pero el dependiente del hotel, implacable, no cedía ante ningún argumento. Era fácil traducir en palabras la expresión de su mirada: “No es mi problema”. El plano tuvo una transición dramática cuando fue revelado el nombre de esa persona a la que nadie quería hacer pasar incomodidades: era Román Chalbaud. “Pero por supuesto, si yo fui extra en Cangrejo. Todo lo que él quiera a cambio de una foto”.
Como esa, la vida me regaló un buen puñado de anécdotas con Román, nuestro más insigne cineasta. Ahora que ha partido a la eternidad todas vienen en bandada a mi mente y caigo en cuenta de que lo que le pasó a aquel recepcionista fue lo mismo que me pasó a mí cuando lo vi por primera vez en 2005 en la sala de redacción de la ABN o cuando años después me piropeó espontáneamente una entrevista que hice a Margot Benacerraf: su mayor talento no era el cine ni el teatro, sino hacerse querer para siempre.
Era irresistible. Lo conocí ya en la cúspide de su madurez, pero todo el mundo coincide en que de joven era igual. Román tenía una personalidad encantadora, siempre con un chiste inteligente y un comentario gentil para compartir con su interlocutor —fuera este el presidente Hugo Chávez o el vigilante de su edificio—, era generoso con sus conocimientos, abierto a que se le preguntara sobre cualquier cosa, con la mirada traviesa de quien asume a la curiosidad como un estado natural del ser. Se reía de sí mismo como sólo las personas de intelecto prodigioso lo pueden hacer. Era el entrevistado perfecto y hasta sus manías generaban ternura.
No usaba celular, para conversar con él había que llamarlo a su teléfono Cantv (siempre lo contestaba al primer repique), enviarle un correo electrónico o directamente apersonarse en su apartamento en San Bernardino, y él lo prefería así. Ir a visitarlo era una experiencia que hacía tu día. Te esperaba abajo, te llevaba a saludar a sus perros y comenzaba a mostrar libros y reliquias que sacaba de cualquier gaveta. La vibra era increíble.
Escribo esta nota en esta fecha menguada, con la noticia de su viaje a flor de piel, pensando en lo desoladora que es la muerte, pero al mismo tiempo con alegría.
La noticia me la dio Juan José Espinoza, amigo en común del cine y del oficio. “Ojalá todos nos muriéramos como Román”, le dije, mientras nos consolábamos el uno a la otra vía WhatsApp. Conversando nos cayó la locha: aunque suene feo, muertes así no se lloran, se celebran, porque justamente son una inmensa sublevación a ese fin inevitable que la naturaleza nos impone.
Nuestro admirado amigo vivió como le dio la gana y nos dejó después de haberle sacado el jugo a casi un siglo de andanzas en este mundo loco, honrando sus convicciones mientras trabajaba en lo que le hacía feliz. ¿Puede existir una dicha mayor que esa? ¿Puede existir un mayor acto de resistencia ante la pelona?
Los microcosmos de Román
Uno de sus más devotos colaboradores, Alejandro Pineda, cuenta en un video difundido por el ministro Ernesto Villegas, que Román se fue como si protagonizara la escena cumbre de una de sus películas: instantes después de tomar un baño que exigió le fuera facilitado al clamor de “es que me tengo que ir”. Pero no hay de qué sorprenderse, en efecto, toda su vida fue cinematográfica.
Nació en Mérida en 1931, y siendo apenas un niño emigró a Caracas bajo el influjo de un maravilloso matriarcado. Su infancia estuvo marcada por su madre Alicia, su hermanita Nancy y su abuela Elvia, esta última, una mujer que él calificó siempre como de avanzada. Con ella iba a ver películas francesas en cines al aire libre y a su lado leyó Doña Bárbara, Demián, El Conde de Montecristo... Él decía que ella era la “culpable” de todo lo que vino después.
Esta afición al conocimiento y al arte fue reafirmada por profesores como el dramaturgo Alberto de Paz y Mateos, en el liceo Fermín Toro. Esta mentoría intelectual lo hizo sumergirse no sólo en libros más densos, sino en la perspectiva crítica de lo que tenía a su alrededor, en ver más allá de lo evidente.
Así, Román fue cultivando un florido universo interior al calor de personajes de la bohemia caraqueña, de más inmigrantes provincianos, de mujeres bravas que le hacían cuestionar paradigmas sobre la familia tradicional… Él solía mencionar que sus historias estaban protagonizadas por personajes abyectos, groseros e inadaptados porque era ese el mundo que conocía bien. “Si yo hubiese crecido en la clase media, seguramente escribiría sobre eso”, decía.
Su primera pieza, Los adolescentes, la estrenó en 1952, con veintiún años. La montó él mismo, con recursos mínimos, por no decir inexistentes. El esfuerzo y un texto cautivador le valieron ganar el Certamen Anual de Teatro del Ateneo de Caracas, en su primera edición.
Comenzó a hacer cine en esa misma época, y en el 59, un año después de caer Pérez Jiménez, en medio de una Venezuela convulsa, estrenó su primer filme, Caín adolescente, a partir del guión de la que sería su tercera obra teatral. Y ya nunca paró.
En el 77 vio la luz su película más famosa, El pez que fuma, donde logró meter a Venezuela toda en un bar de La Guaira, haciendo una metáfora magistral sobre las luces y las sombras de la bonanza petrolera. Lo que para Uslar Pietri era “el excremento del diablo”, para Chalbaud era ese prostíbulo en busca de redención.
Pero Román dejó claro en vida que su obra más querida, la que consideraba lo define realmente, es La oveja negra, de 1987.
Era fanático de convertir lugares en metáforas, de crear microcosmos que resumían tiempos y espacios, que mostraban civilización y barbarie. En esta película ese mundo paralelo ya no es un bar sino un cine abandonado. Allí, un grupo de ladrones vive en una especie de comuna autogestionada, liderada por La Nigua (Eva Blanco), una mujer de carácter que bien representa la conciencia colectiva en una Venezuela de valores invertidos.
La gata borracha; El rebaño de los ángeles; Pandemonium, Capital del infierno; Ratón de ferretería; Cangrejo I y II; Carmen, la que contaba 16 años; Sagrado y obsceno; y La quema de Judas son otras de sus casi treinta películas hechas y estrenadas. Chalbaud también deja una abundante obra dramatúrgica.
Como escritor, por otro lado, nos lega piezas periodísticas publicadas en sus mocedades en el diario El Nacional (ojalá pudiesen recopilarse), así como un buen capital de poemas. Sobre esta última, hace apenas tres años Monte Ávila editó un volumen recopilatorio titulado Fuera de cámara.
Trabajó en la televisión haciendo yunta con José Ignacio Cabrujas. Román contaba siempre cómo en equipo intentaron llevar a la pequeña pantalla historias diferentes que se alejaran de la típica tragedia del melodrama latinoamericano que insistía en explotar hasta el hartazgo el estereotipo de la cenicienta urbana. En algunos casos lo lograron y en otros no, el poder de los canales para imponer la telebasura y los temas que “subían cerro” era avasallante.
Pero como buena oveja negra, su empeño por ir a contracorriente de lo que querían los ejecutivos le permitió llevar al público historias de Rómulo Gallegos como La trepadora; grandes piezas clásicas de teatro y la narrativa como Bodas de sangre, de García Lorca y Crimen y castigo, Dostoievski; la serie El cuento venezolano televisado, y otros atrevimientos.
En cuanto al cine, si en sus primeras tres décadas de trabajo se dedicó a retratar y denunciar la realidad nacional, en las últimas dos se empeñó en hurgar la memoria con historias que trajeran a la conversación actual momentos y personajes que nos marcaron como país, más allá de la épica heroicista. Es así como aparecen en su filmografía Boves, el Urogallo; La Planta Insolente; Días de Poder; El Caracazo…
Ángel Terrible, Santísima Trinidad, ruega por nosotros
Román tenía cierta fijación por usar a la religión como recurso narrativo. Procesiones, oraciones, iglesias, santos, iconografía religiosa, fiestas católicas… son frecuentes en sus películas y obras de teatro.
Ese intento deliberado por convertir lo sagrado en obsceno también se trasladó a su propia identidad y a los motes que recibió. Así, formaba parte de la “Santísima Trinidad” del teatro cuando junto a Cabrujas e Isaac Chocrón marcaban la pauta en las tablas nacionales; y algunos lo llamaban —con su total anuencia—, “el ángel terrible”, haciendo referencia a una de sus obras de teatro. De hecho, en entrevista que yo misma le hice en 2015 me dijo que así mismo le pondría de título su autobiografía si alguna vez se animaba a escribirla.
No sé si llegó a hacerlo, pero para fortuna del país, de Román queda todo registrado. Nunca fue mezquino con su historia personal, entrevistas hay centenares, y sus películas se proyectan casi de forma permanente en la Cinemateca, que las custodia como nuestro mayor tesoro.
Cuando fui a entrevistarlo para hablar de su biblioteca, en 2017, me dijo que ya estaba dispuesto que su colección faraónica de películas en DVD y BlueRay sería donada a la Unearte cuando él decidiera cambiar de paisaje. Y para el rodaje de su última película (aún sin estrenar), Muñequita linda, invitó a la prensa con completa apertura para que registrara la magia de la filmación. No se reservaba nada.
Nos dejó un legado copioso para abrevar sin descanso sobre lo que somos, lo que anhelamos y lo que merecemos. Aún hay tanto de Román por descubrir…
Hoy celebramos su vida ardorosamente. Fui un rato a su despedida en el Teatro Nacional y me conmovió la justicia poética de la puesta en escena: su ataúd rodeado de flores frente a una pantalla de cine y una audiencia que le hacía el máximo homenaje que puede hacerse a un cineasta: ver sus películas con atención y emoción.
“¿No es un poco despectivo el término teatro popular?”, le preguntó una vez Miyó Vestrini. La respuesta de Román podría ser el epígrafe del trabajo de toda su vida: “Para mí es un orgullo que lo apliquen a mi obra”.
¿Cómo despedimos a quien es imposible que se vaya, a alguien que se hizo querer para siempre? Supongo que con una sonrisa y dándole las gracias.
Hasta la próxima función, ángel terrible.

POR ROSA RAYDÁN • @rosaraydan
FOTOGRAFÍAS MARCOS COLINA / LUIS BOBADILLA
ILUSTRACIÓN JADE MACEDO • @jadegeas