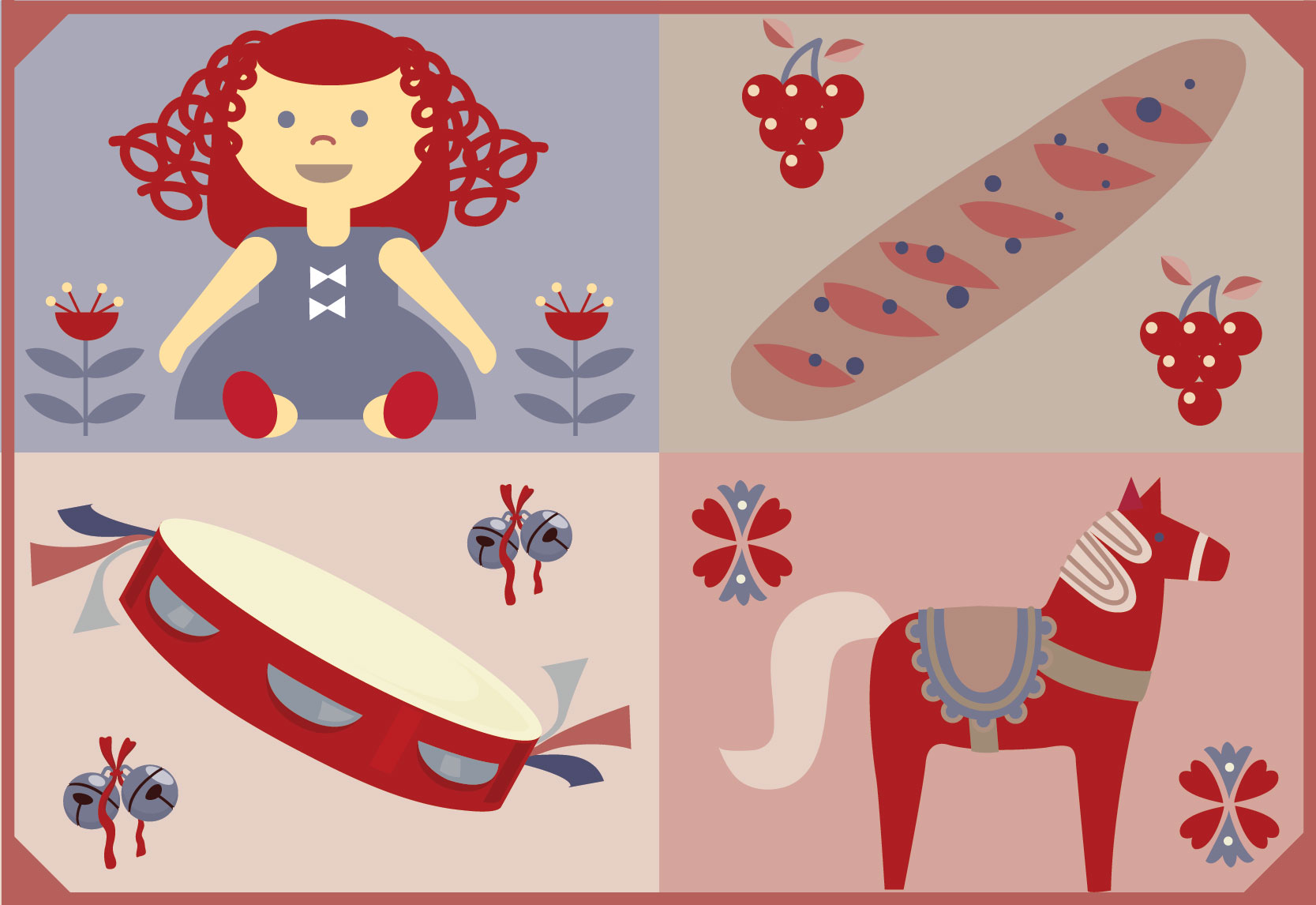07/12/23. Era una creencia antigua entre los niños de aquel pueblo que si alcanzaban a recoger siete piedritas blancas al tiempo que las campanas tocaban el Aleluya, tendrían después una Navidad llena de riquezas. Pues luego, en los diez meses que corren entre Semana Santa y Navidad, las piedritas irían volviéndose centavos. Esto, siempre que una vez recogidas se tuviese el cuidado y la perseverancia de guardarlas todas las noches, sin mirarlas, debajo de la almohada.
Incubadas por el sueño y la esperanza de los niños, un alquimista misterioso y paciente iba después gastando las piedritas hasta infundirles el brillo y la delgadez del metal; limas silentes redondeaban sus bordes; buriles y troqueles secretos les inscribían los conocidos cuños. Y el 24 de diciembre a las doce de la noche ni un minuto más ni un minuto menos, podía usted –con los ojos cerrados, eso sí– levantar su almohada, que si había sabido conservar su esperanza hasta el final, ahí estarían, en hilerita deslumbrante, las siete monedas. Pero aunque todos creían en él, la verdad es que ninguno de los niños de nuestro pueblo había sido jamás favorecido por tan dadivoso milagro. Era la suya, como la de todas las gentes simples, una fe alimentada en la conseja familiar, una ilusión comunicada a su corazón por gentes viejas que en su tiempo habían sido también niños crédulos e imaginativos. Pero tampoco ellos, los viejos, habían conocido el milagro, a no ser, quizá, que lo hubiesen visto en otras comarcas.
Y es que en el pueblo de nuestro cuento, todo parecía dispuesto para que los niños no conocieran nunca esta alegría. Las treinta o cuarenta casas que formaban el vecindario se levantaban sobre un suelo de tierra grisácea, tan fina que parecía cernida, toda lodazales en el invierno, toda remolinos de polvo en el verano, tierra flotante de médanos, siempre a merced del viento, y en donde hallar una piedra, por pequeña que fuese, era tan difícil como encontrarse un anillo de oro en el baúl de alguno de aquellos pobrísimos vecinos.
Había, sí, a alguna distancia en las afueras, y como compensación de tanta aridez y polvo seco, un río que daba de beber a las cercanas vegas, un río generoso y bonito que no se sabía de dónde venía ni para dónde iba, siempre concurrido de arrieros que iban a bañar sus mulas, o de bulliciosas lavanderas que batían sus trapos contra grandes piedras y, algunos días, de sacadores de arena cuyas carretas proveían a las escasísimas albañilerías de por aquellos lugares.
El Sábado de Gloria, desde muy en la mañana, los niños del pueblo tomaban el camino del río, y una vez junto a él después de larga caminata, se repartían por las zonas más arenosas de la ribera, a fin de tener asegurada su provisión de piedrecitas para cuando llegara el momento de recogerlas.
Pero nunca acertaban con el momento justo, pues estaban entonces tan distantes del pueblo, y era tan envolvente el rumor del agua, que ni el más fino de oídos alcanzaba a escuchar las campanas. Inseguros, con la vaga angustia de la incertidumbre, afirmándose unos a otros haber oído algo, cuando en ese momento cercano al mediodía se sugerían en la distancia sonidos que podían ser o no ser de remotas campanitas, entonces elegía cada uno siete piedritas de las más lavadas por la corriente. Cada cual, después de contemplarlas y sopesarlas, se las echaba al bolsillo o las conservaba apuñadas en la mano, y la muchachada volvía jubilosa al pueblo, a los gritos de:
¡Aleluya, aleluya,
ya cada cual cogió la suya!
Mas siempre era para comprobar, llegada la noche de diciembre, que toda su ilusión, acrecida en casi un año de espera, había parado en nada.
Sea porque se les habían adelantado las campanas, sea porque se les hubieran quedado atrás, lo cierto es que nunca llegaba a cumplírseles el milagro de las piedritas.
De los niños que aquella Nochebuena levantaron su almohada para encontrarse con que las piedritas blancas no se habían convertido en centavos, la más golpeada por el desengaño fue, quizá, la niña que protagoniza esta historia.
Como todas las niñas de los cuentos tristes, ella era bonita, huérfana y buena, y tenía una madrastra cruel.
Vivían en la última casita del pueblo, una casita tirada como una semilla perdida, en la mitad de la sabana. Pero no era una fea casita, pese a que en ella se hacía sufrir a una pobre niña. Parecía una casita pintada en un cuaderno cuando uno está en segundo grado y tiene una caja de creyones. Era tal vez la única que en la región podía darse el lujo de tener flores, flores de esas que uno le pinta a la casita que ha dibujado en el cuaderno cuando uno está en segundo grado y tiene una caja de creyones y se le ocurre pintar una casita que tenga flores.
Aunque dicho sea en honor de la verdad, la casita no tenía aquellas flores por adorno, sino porque la terrible madrastra, ocho veces viuda, había descubierto un espléndido negocio en fabricar coronas fúnebres para vendérselas a precios especiales de familia, a los dolientes de sus ocho difuntos maridos.
El principal oficio de la niña era precisamente el cuido de las flores. Las regaba sacando agua de un pozo muy hondo y muy fresco que había en el patio. Haciendo girar una manivela que el pozo tenía en su brocal, una cuerda se iba enrollando y, atado al extremo de la cuerda, subía un cubo de agua olorosa a raíces tiernas y a día de lluvia. A veces, con el agua, se venían también algunas piedrecitas, seguramente las piedrecitas más limpias y más pequeñas del mundo.
Conoció una vez la niña cómo podían estas piedrecitas llegar a convertirse en centavos. Y el día indicado, cuando calculó que la hora de recogerlas se acercaba, echó el balde dentro del pozo. Al sacarlo de vuelta, venían justamente siete piedrecitas en el fondo del agua.
Esperó un rato sin tocarlas, y cuando a la distancia creyó percibir las campanas del Aleluya, las recogió, las contó bien y fue a guardarlas.
Noche tras noche, con los ojos cerrados las colocaba debajo de su almohada; mañana tras mañana, con los ojos cerrados, las volvía a meter en su escondite. Así pasaron días y semanas y meses, y con el tiempo iba creciendo su ilusionada curiosidad.
Llegó por fin la Nochebuena y sonó la hora señalada. Con el corazón vuelto un caballo dentro del pecho, se incorporó en su cama. ¿Cómo lo haría? Primero pensó en entrarles de sorpresa, como a cosa que puede asustarse y salir volando. Pero sus manos se detuvieron en el impulso. Y, cambiando de parecer, ¡zas!, alzó la almohada de un tirón seco.
Se quedó un momento inmóvil, fijos los ojos grandotes en el lugar donde estaban las piedritas. Toda la cara se le fue como apagando. A través de una confusión de lágrimas y mocos fue cogiendo las piedras una por una y examinándolas desconsoladamente. Por fin, llorando y llorando se echó encima de ellas, y lloró muy largamente, largamente como sólo puede llorar una pobre niña desengañada.
Apuñando las piedritas que al echarse encima de ellas se le hbían incrustado entre la palma de la mano y la mejilla, se levantó y salió de puntillas al patio.
—Se las devolveré al pozo –dijo–. El pozo me ha engañado.
Y ya junto al brocal, empuñó la manivela y se puso a darle vueltas; pero en lugar del cubo de agua, ahora lo que subía del pozo, a medida que giraba el cilindro, era un melódico y muy antiguo vals como de orquesta mecánica de carrusel. Sorprendida, detuvo la manivela, y con la misma cesó la música. La volvió a hacer girar y la música sonó de nuevo. ¡He aquí, pues, que nuestro pozo funciona como un organillo!
Encantada de su descubrimiento, dejó caer las siete piedritas, y las piedritas al dar en el fondo, sonaron como centavos, como un puñado de centavitos nuevos que se le cae a uno. ¡Eran centavos! ¡Y ella que no había visto bien! ¿O será que sonaron así al chocar con el metal del cubo?
Para cerciorarse hizo girar la manivela, y esta vez, sí subió el recipiente. Pero al asomarse a él, ¡nueva sorpresa!: donde esperaba encontrar piedrecitas o monedas, lo que vio fue un sapo, un sapo de piel intensamente verde que la miraba con ojos tan tristes como los de ella.
Iba a devolverlo al pozo, llena de miedo, cuando oyó que el sapo le hablaba, llamándola por su nombre con una voz profunda como la del señor gordote que canta en la ópera.
—Soy –le dijo– un príncipe convertido en sapo por la maldad de una madrastra cruel. Estoy condenado a vivir así hasta que encuentre una niña de tan noble corazón que quiera alojarme en su casa arriesgándolo todo.
—Yo te salvaré –dijo la niña–. Te alojaré en mi casa, pero como mi madrastra odia a los sapos y te mataría si te encontrase, deberás permanecer oculto en la forma que yo te diga.
En eso amaneció el radiante día de Navidad. Muy sigilosamente la niña volvió a su cuarto. Allí no había nada que le sirviera para ocultar un sapo.
Pero la pared del cuarto era blanca, y ella tenía un creyón azul. De modo pues que cogió el creyón y sobre la pared blanca dibujó un cofrecito de plata. Pero como el espacio de la pared era muy reducido y el creyón muy chiquito, el cofre que dibujó le salió demasiado pequeño como para que en él pudiera meterse con comodidad el sapo.
Lo que hizo ella entonces fue abrir el cofre que había dibujado, y de él sacó sedas, algodón, telas finísimas y un dechado.
Vino nuevamente a sentarse en el brocal del pozo mientras el sapo esperaba. En pocos minutos tuvo terminado un hermoso cojín, con las iniciales de su madrasta bordadas con hilos de oro en todo el centro.
—Esta será su casa, señor Prinsapo –le anunció al huésped–. Y por un boquete de la tela que todavía tenía sin coser, metió dentro del cojín a su amigo con recomendaciones de que se estuviese allí muy quieto, y remató su costura.
En ese momento salía la madrastra con sus habituales regaños.
—Madrastra –le dijo la niña presentándole el cojín–, como hoy es día de Pascuas le he preparado este aguinaldo.
—Ay –exclamó la madrastra con rara complacencia–. ¡Qué hermoso cojín! Lo colocaremos en el sofá del salón para vendérselo al primer cliente que venga a encargarnos una corona. Por experiencia lo digo: al que acaba de perder algún ser querido siempre le hace falta un cojín para echarse a llorar.
Tan grosera muestra de mal corazón hizo estremecer al sapo dentro del cojín, pero comprendió que, en aquel instante, cualquier efusión de sus sentimientos podía perderle. Y se quedó calladito.
El cojín fue colocado en el mejor mueble de la casa, entre un modelo reducido de corona funeraria para general y un enorme retrato de conjunto donde el artista había reunido, por riguroso orden alfabético, a los ocho difuntos maridos de la señora.
Por el momento, tanto el sapo como la niña respiraron tranquilos.
Pero aquí entra en acción un personaje llamado Pancho, del que hasta ahora nos habíamos olvidado por completo.
Pancho era el único ser en este mundo a quien aquella terrible señora había llegado a dispensarle algún cariño. Pancho era un gatazo gordo, remilgoso y mal acostumbrado.
Viendo que había cojín nuevo en la casa, se aprestó a estrenarlo. De un salto ganó el sofá, se arqueó perezosamente como conviene a un verdadero gato, y se instaló en el cojín, dispuesto a echar en ese mullido lecho la primera siesta del día.
Pero apenas (cerrados plácidamente los ojos) se había enroscado sobre el lujoso cojín, empezó a percibir unos insólitos movimientos debajo de su cuerpo; era el sapo que allá adentro en su prisión de algodones, se sentía agobiado bajo el peso de Pancho.
Pancho, a los primeros movimientos, abandonó de un salto el sitio, emitiendo una especie de soplido. Por su parte, al sentirse libre de aquel peso agobiante, el asustado sapo quiso emprender la huida; pero prisionero como estaba en su encierro de trapos y algodones, sus saltos no lograron otra cosa que poner a bailotear el cojín por toda la casa.
A los bufidos del enfurecido Pancho, salió la vieja con un palo en la mano, resuelta a descargarlo sobre el extraño cojín bailador. Pero, cosa rara, en el momento justo en que alzaba el brazo para golpearlo, un coro de voces al mismo tiempo dulce y lúgubre, la hizo volverse. Eran los ocho retratos de sus ocho difuntos maridos, súbitamente animados, a quienes al parecer divertía la danza del cojín, pues en un crescendo cada vez más poderoso, acompañaban aquel bamboleo tan raro con el sonsonete que también para que brinquen a su compás se les canta a los niños.
¡Sapito lipón!,
¡Sapito lipón!,
¡ni tiene camisa, ni tiene calzón!
Aquiles Nazoa
(Caracas, 1920-La Victoria, 1976)
Escritor, periodista, poeta y humorista, cuya obra proyecta los valores de la cultura popular venezolana. En 1960, publica su libro de poemas Caballo de manteca y, a partir de ese momento, sus obras dentro del género poético (ediciones, reediciones, antologías) se hacen más abundantes y son recogidas en la compilación Humor y amor de Aquiles Nazoa (1970). También publicó trabajos en prosa como Cuba, de Martí a Fidel Castro (1961), Los humoristas de Caracas (1966), Caracas, física y espiritual (1967), que ganó ese mismo año el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, y trabajos de crítica de arte. Durante la década de 1970, además de preparar libros como La vida privada de las muñecas de trapo (1975), Raúl Santana con un pueblo en el bolsillo (1976) y Leoncio Martínez, genial e ingenioso (publicado después de su muerte), dicta charlas y conferencias, y mantiene un programa de televisión titulado Las cosas más sencillas.
ILUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY