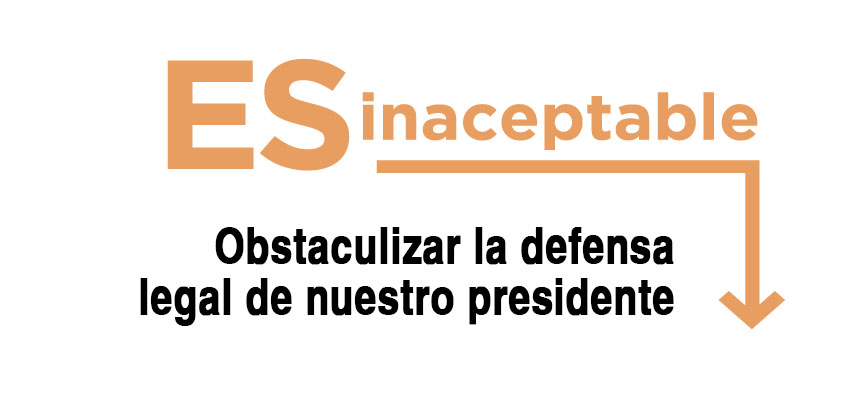25/04/24. Solemos pensar en no pocas ocasiones, que la naturaleza es importante, a pesar de que la concentración poblacional se acentúe en las ciudades y se intente, en vano, intentar escapar del esmog y el estrés, hacia sus periferias. Pero las periferias crecen, por otro lado, producto de la desigualdad de las “lógicas” desarrollistas, las mismas que, hipócritamente, vienen generando desde hace varias décadas, aquellos que hablan de “desarrollo sustentable”, “endógeno” y cuantos adjetivos se les ocurra instaurar a quienes ni remotamente se encuentran realmente interesados en asumir la vida como vida, es decir, como proyecto inalienable del ser humano.
Signar, dotar de sentido a la naturaleza en nuestras prácticas diarias, es decir, en nuestras cotidianidades particulares, pasa, inevitablemente, por reconocer la interacción que nos corporiza como algo más allá de nuestras diferencias.
El cuerpo o la cuerpa, como también suele mirarse lo que nos constituye más allá de la carne, los huesos, la sangre, el sentir, el pensar, el andar, se reconoce como tal desde el mismo momento en que nos sabemos uno con el todo. Un pensamiento integral que no es nada nuevo para quienes ancestralmente han vivido y elaborado sus perspectivas de vida ajenos al reduccionismo mecanicista occidental propio de la modernidad, más allá de las interpelaciones que en distintos momentos han surgido en la historia reciente de la humanidad, por ejemplo, en el romanticismo especialmente de finales del siglo XVIII.
Lo sabían, sí, las sabias y sabios de los pueblos originarios de África, Asia, Oceanía, América y, claro, Europa, por mucho que se haya querido borrar sus aportes a la historia con H, sí, de todas y todos, esta humanidad que somos. Fueron ellas y ellos los que se encargaron de mantener una conciencia sobre el ser, el estar vivos junto a otras y otros que también poseen un lenguaje y un sentir particular, me refiero, por ejemplo, a los árboles, los ríos, el resto de los animales que, como nosotros, habitan territorios surcados y contenidos por relaciones.
La oralidad ha sido una manera de transmitir esos conocimientos que le han permitidos a los pueblos ancestrales seguir manteniéndose, a pesar, volvamos a decirlo, del incremento del “desarrollo” tecnológico, militar, farmacológico, que aniquila, por ejemplo, desde la biopiratería, cualquier forma de existencia, para la consecución de fines exclusivamente crematísticos.
Y es que la oralidad de los pueblos es una de las formas más cercanas que tenemos de encontrarnos entre nosotros y con la naturaleza que nos realiza. Una de sus expresiones es el mythos, es decir, el relato que nos contamos para dotar de significado lo que hacemos en tanto partícipes de una comunidad, sea local o bien, planetaria.
Me atrevo a sostener que no existe ningún pueblo sobre la tierra que no tenga un mythos sobre el origen de su existencia, el cual define lo que es, ha sido y puede llegar a ser. Esto es lo que dinamiza su religare, es decir, lo que lo vincula, a algo que trasciende su existencia terrenal, pero que no puede asirse sin la consideración de los elementos que le concede la naturaleza que tanto habita como lo habita. Se trata, pues, volvamos a decirlo, de la compleja dinámica del vivir.
En no pocos de esos mythos de los pueblos originarios de los cinco continentes, la tierra es una madre, se le pide permiso para ararla, para fecundarla, colocar las semillas, se le agradece todo lo que nos da, se le teme, se le respeta, se le pide, se le llora. La tierra es el agua, el sol y las estrellas, las nubes y los vientos, el ser.
Lamentablemente al desarrollismo se le olvida, seamos honestos, sigue ignorando que el hombre no es un principio ni fin, y por eso ninguna civilización ha podido ni podrá seguir siendo lo que es, si sigue ignorando el importante lugar que nuestra madre tierra tiene en nosotros.
No hace mucho ha repuntado el interés por descolonizar, deconstruir, decolonizar, la hegemonía del “orden” civilizatorio, y con él, la necesidad insoslayable, de nuestra pertenencia raigal a esta gran madre nuestra de donde, lo sabemos, venimos todas y todos. Ojalá, esas predicas por el buen vivir y sus inherentes políticas, no queden en modas pasajeras y sepamos conducirnos como hijas e hijos capaces de amar desde y hacia la tierra.

POR BENJAMÍN MARTÍNEZ • @pasajero_2
ILUSTRACIÓN ERASMO SÁNCHEZ