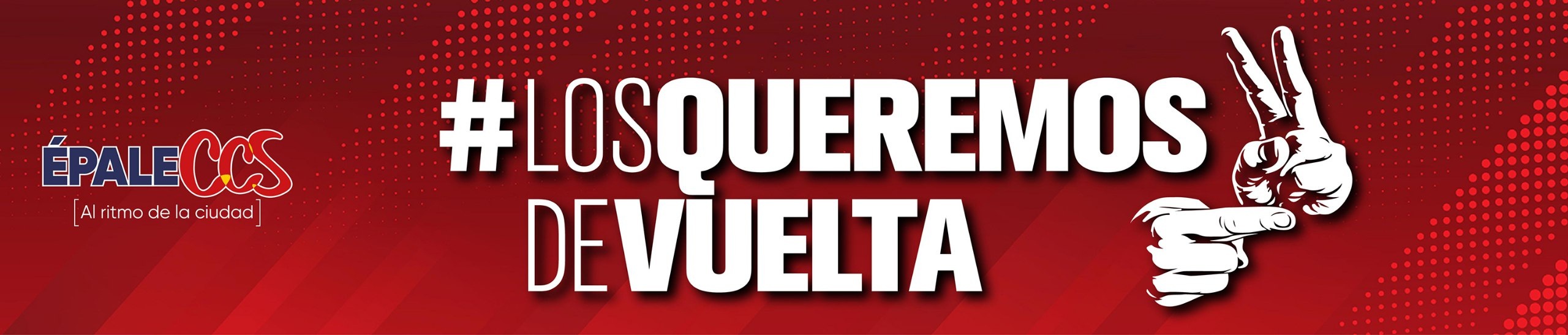28/02/25.
Pasado
Años ochenta-noventa. Salir a Sabana Grande, era garantizarnos a los chamos de aquella época la aventura de ver en el bulevar a gente con mantas en el suelo vendiendo desde un cortauñas hasta un transbordador espacial.
Todos tenemos derecho al trabajo. Pero mientras sigamos haciéndonos cómplices de este berenjenal, la ciudad seguirá cada vez más sucia, desordenada y peligrosa.
La dinámica de los vendedores ambulantes se hizo tan notoria, que incluso salió una película llamada En Sabana Grande siempre es de día (Manuel de Pedro, 1988).
Con el paso del tiempo, la llegada al nuevo milenio agudizó el comercio en las calles, al punto de que era prácticamente imposible transitar.
Las ofertas comerciales que al inicio eran inocentes, empezaron a aumentar en intensidad. Ya no sólo encontrabas ropa, sino además peluquerías, manicuristas, ortodoncistas populares (que te ponían frenillos decorativos), prostíbulos y hasta clínicas de aborto.

La oleada buhoneril se expandió a lo largo y ancho de la ciudad capital. La plaza Caracas, la actual plaza Diego Ibarra, Sabana Grande, Catia, Petare, San Martín, eran algunos de los principales centros de economía informal.
Al principio, los buhoneros tenían un código para huirle a la policía: "¡Agua!", gritaban unos, en segundos recogían sus macundales y corrían a esconderse de los pacos. Con el tiempo, no sólo se cartelizaron, sino que llegaron a pactos de no agresión con la policía pagando una vacuna diaria, y nadie se pisaba la cola. Este tipo de práctica al parecer persiste hasta nuestros días.
Un buen día, el Gobierno Bolivariano puso coto en el asunto, y barrieron la masa buhoneril que tenía invadida a la ciudad. Así, se rescató la plaza Caracas, se desalojaron los mercaderes del CNE (dando pie a la creación de la plaza Diego Ibarra), y Sabana Grande volvió a ser un espacio para caminar. Se reubicaron a los comerciantes públicos en los mercados populares de San Jacinto y La Hoyada. Por algunos años los caraqueños pudimos disfrutar de la buena vida pública.
Presente
Sin embargo, desde hace un par de años a esta parte, parecieran haber regresado con más fuerza. En las últimas dos navidades, La Hoyada y Sabana Grande eran prácticamente imposibles de transitar. La tecnología buhoneril evolucionó al punto de que los puestos se han convertido en pequeñas tiendas callejeras con parales y mesas. Estos comerciantes cuentan con un personal que atiende al público, además de que tienen punto de venta. Los más osados te persiguen hasta que les compres algo, en tanto de que otros ponen grabaciones en MP3 con la voz de un locutor ofreciendo sus productos. Ninguno te cobra a tasa oficial. Los buhoneros son los primeros en marcar la pauta del dólar paralelo a la tasa más alta posible, y sin derecho a pataleo. Lo más grave, es que la gente compra y acepta sin chistar.

Me acerqué en La Hoyada a preguntar por unas licras: "Yo compro la mercancía y me la clavan a 80 Bs., mami. ¿Cómo hago? Tengo que verle la ganancia a la mercancía. Además de que tengo que pagar 30$ diarios al policía para poder vender aquí", reveló Ana (ponemos un nombre ficticio, ya que la señora pidió que preserváramos su identidad). Ana vende ropa para damas y niños en compañía de su madre, su hermana y sus hijos. El negocio familiar les garantiza un promedio de 500$ a 800$ mensuales, dejando de lado los 900$ de vacuna que les deben pagar a los agentes de seguridad que les permiten trabajar en la escalera de la Hoyada.
Esa tarde que hablé con Ana, conté no menos de cien comerciantes entre la entrada de las escaleras de La Hoyada y la estación de Metro. Si Ana solita le genera a los pacos un ingreso mensual de 900$ sólo por cobrarles el peaje, saquen la cuenta mensual de los cien vendedores más que divisé...
Hay quienes apoyan la movida de la economía informal. Dayana Pérez considera que los buhoneros la sacan siempre de apuros. "En diciembre resolví los regalos de mi familia con ellos. Conseguí prendas en 1$ y 2$ y ayudé a gente necesitada. No todo es tan malo como lo quieren hacer pintar".

¿Futuro?
La situación con los buhoneros pudiera responder por un lado a la urgencia de generar ingresos en una realidad que obliga a reinventarnos para poder subsistir. Sin embargo, esta situación nos obliga a reflexionar por un lado sobre la manera en que nuestras autoridades están permitiendo este tipo de prácticas. Por un lado, la economía informal es la que está dictando fuertemente la pauta para que el dólar se siga disparando sin freno alguno. Por el otro, se ha generado una sociedad de cómplices en la que los efectivos de seguridad, lejos de garantizar el orden de los espacios públicos se han prestado para que se hagan estas ventas informales, debido a la gran cantidad de dinero que les sacan a estas personas.
Hay otras aristas que es indispensable también tomar en cuenta: los buhoneros prácticamente viven en la calle todo el día vendiendo, generando por un lado insalubridad al no tener baños dónde hacer sus necesidades. El hampa se refugia en estos nichos espontáneos, al no haber control sobre las dinámicas en la calle: tanto así, que casi todos manejan códigos entre ellos para preservar el orden. Si bien los buhoneros pagan vacuna, no pagan impuestos que garantizan la limpieza, orden e iluminación de las calles. Incluso se dice que muchos son empleados de las tiendas legales, a los que contratan para que así vendan lo que la tienda no puede vender. Finalmente, el pueblo también debería empezar a asumir su responsabilidad al prestarse a pagar en dólares paralelos los productos que compran. No es excusa que porque otros nos cobren una tarifa paralela, tengamos que aceptar que nos claven los productos a precios exorbitantes.
Todos queremos que nuestra población tenga una mejor calidad de vida. Todos tenemos derecho al trabajo. Pero mientras sigamos haciéndonos cómplices de este berenjenal, la ciudad seguirá cada vez más sucia, desordenada y peligrosa. Es hora de ponerle el cascabel al gato de nuevo.

POR MARÍA EUGENIA ACERO • @mariacolomine
FOTOGRAFÍA MILENI NODA •@milenisimaa