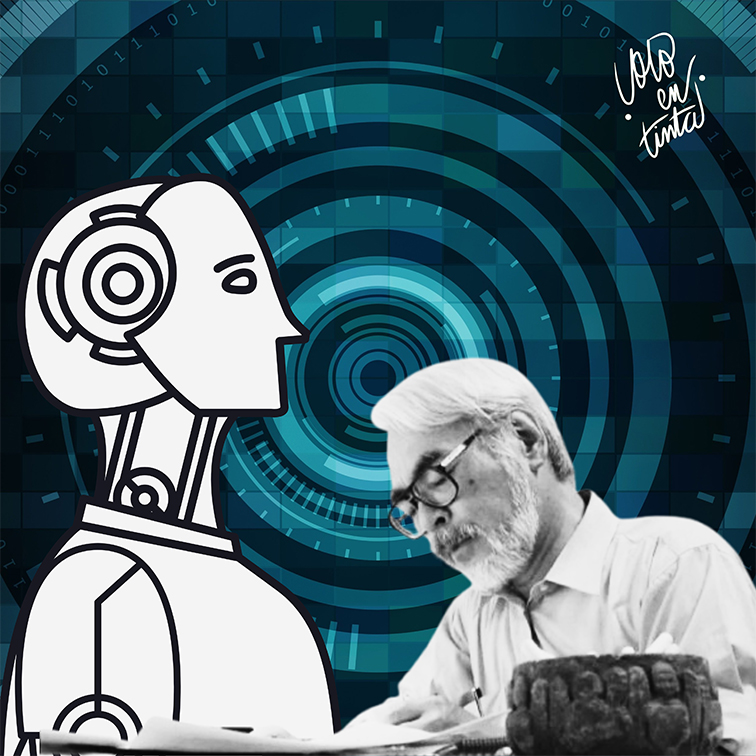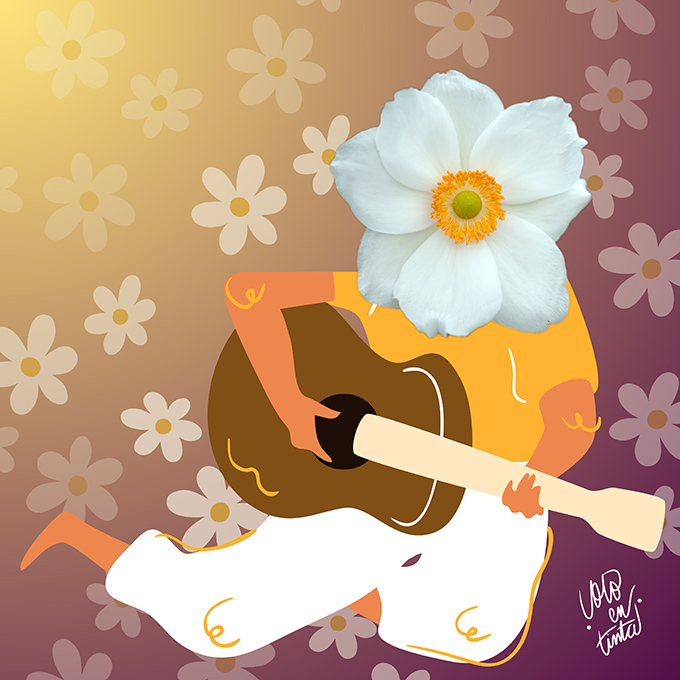24/04/25. Se acerca la conmemoración de los 80 años del fin de la II Guerra Mundial. En mayo de 1945 el frente oriental, encabezado por los ejércitos soviéticos y después de varios meses de asedio, se apropiaron definitivamente de Berlín e izaron la bandera roja con hoz, martillo y estrella sobre la fachada del parlamento alemán, uno de los símbolos más notorios de lo que quedaba del humillado poderío nazi.
“Estos chamos no son como los de antes”, expresión que hemos escuchado desde alguna de las esquinas de la histeria, sin reparar en que eso, como mínimo, sería el primer paso para ese salto definitivo a otro mundo, ese que los ilusos llamamos utopía.
Casi tres décadas antes, la llamada Gran Guerra (I Guerra Mundial, 1914-1918) ya había herido gravemente la cordura de un continente considerado foco de la civilización y la cultura, que había llegado al extremo de sumergirse en una fosa de violencia desmedida a un grupo de naciones por no tolerarse, a pesar de ser cuna de la racionalidad occidental.
A la par, la Guerra Civil española (1936-1939) conocida como “la guerra del millón de muertos”, puso a prueba sistemas de exterminio masivo de la población civil como nunca antes se había intentado, lo que refleja Picasso en su famoso cuadro El Guernica, en el que expresa a través de la técnica del cubismo el horror concreto del pueblo vasco, devastado por el bombardeo aéreo que el bando franquista infringió con apoyo de la aviación alemana e italiana sobre sus enemigos, la gran mayoría hombres, mujeres y niños inocentes.
En la segunda parte del siglo XX, por lo menos en dos ocasiones estuvo la humanidad al borde de la III Guerra Mundial. Una de ellas, la más evidente, durante la llamada “crisis de los misiles” (1962), un impasse diplomático en medio de la Guerra Fría que puso a uno en la mira del otro bajo la perspectiva de la demoledora fuerza nuclear, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos jugaron a la ruleta rusa por unas posiciones armamentistas que los rusos habían instalado en Cuba a modo de persuasión.
Las dos bombas nucleares sobre Japón fueron, quizás, el símbolo más determinante del reinado de la estupidez en el que varias generaciones tejieron el siglo XX, heredero de la barbarie esclavista, la catástrofe industrial, la sobreexplotación de la naturaleza que arrastraba de siglos anteriores.
Ha sido, en resumen, la continuación de un modelo civilizatorio calado por la ambición desmedida como exégesis del sentido de acumulación del capital. Pesada carga que heredamos hasta el borde de la extinción y que pretendemos imponer a nuestros hijos y nietos, etiquetados como “generación de cristal” por su excesiva sensibilidad ante tantos dilemas, incluyendo los de la autodefinición frente a un mundo con semejantes referentes generacionales.
Edmundo Chirinos, en sus días de científico social inflexible, rector universitario que pretendió juzgar el modelo de pensamiento de la juventud venezolana que se alzaba entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, les llamó “generación boba” intentando etiquetarla según su supuesta falta de acción y perspectiva de futuro. La legendaria banda caraqueña Sentimiento Muerto trató de responderle, sin mucho éxito, en algunos de sus pegadizos éxitos como Sistema o Miraflores.
Chirinos devino en psiquiatra depredador sexual y aquella generación engendró a otra generación, esta que se debate en una universalidad digital mucho más poderosa que la globalización económica que en los años noventa se usó para argumentar a favor del fin de la historia.
Hemos escuchado que esto sí va a joderlo todo. Nuevamente retumba en nuestros oídos la prédica añosa de que “se acabó lo que se daba” pues esta generación va a fulminar la estructura de “valores” con la que educaron a nuestros padres, a su vez instruidos según el formato de sus abuelos, y estos a su vez de sus padres en un infinitum en reversa hasta la etapa de las bacterias oligofrénicas que nos dieron origen.
“Estos chamos no son como los de antes”, expresión que hemos escuchado desde alguna de las esquinas de la histeria, sin reparar en que eso, como mínimo, sería el primer paso para ese salto definitivo a otro mundo, ese que los ilusos llamamos utopía. Una generación desprejuiciada, sin ambiciones ni fronteras, con identidades espirituales más que territoriales, incluyentes y tolerantes, y esa posibilidad enorme de implotar todo lo que aprendió del sedimento formativo de una sociedad que les legó el miedo cristiano, la avaricia capitalista, la lucha por el poder, el egoísmo que se cocina desde los guetos culturales.
Lo más hermoso de esa ramificación de la estirpe en la que ciframos esperanzas, es ver a un muchachito trenzando un cuatro en uno de sus brazos, martillando plata sobre un autobús rasguñando un seis por derecho desde donde salta, con desparpajo, a una resemantización de Bad Bunny mientras los pasajeros le aplauden, lo gratifican con bolívares y dólares, y algunos hasta intercambian sus cuentas de Instagram.

POR MARLON ZAMBRANO • @zar_lon
ILUSTRACIÓN ASTRID ARNAUDE • @loloentinta