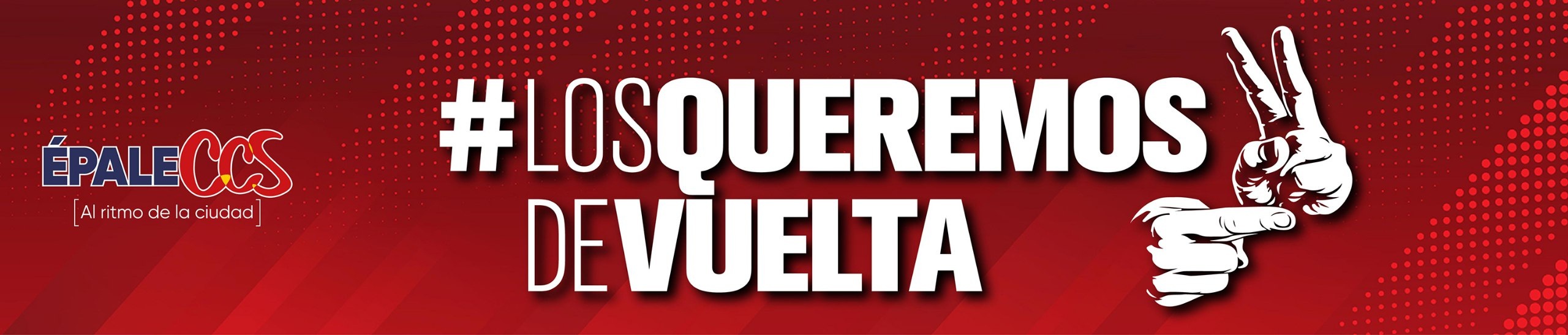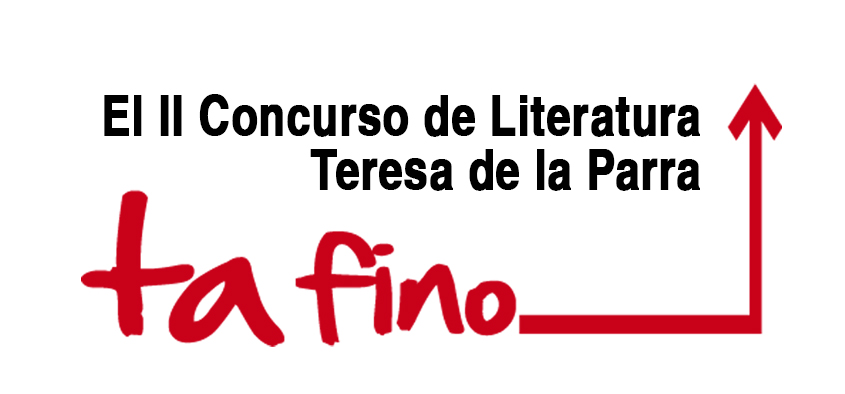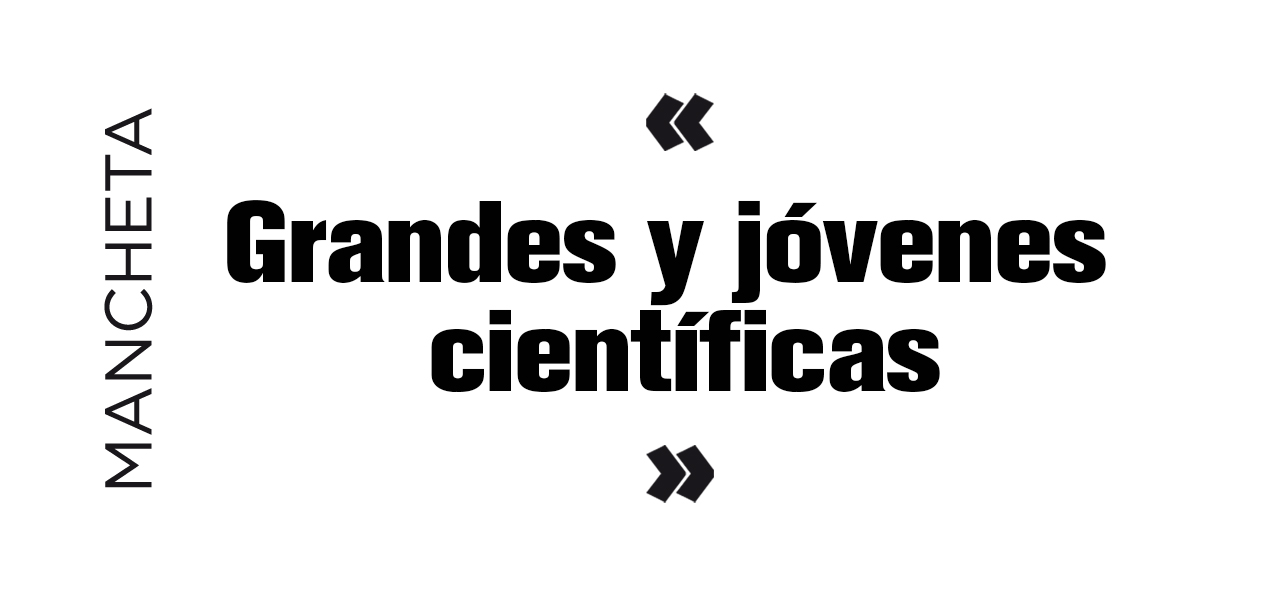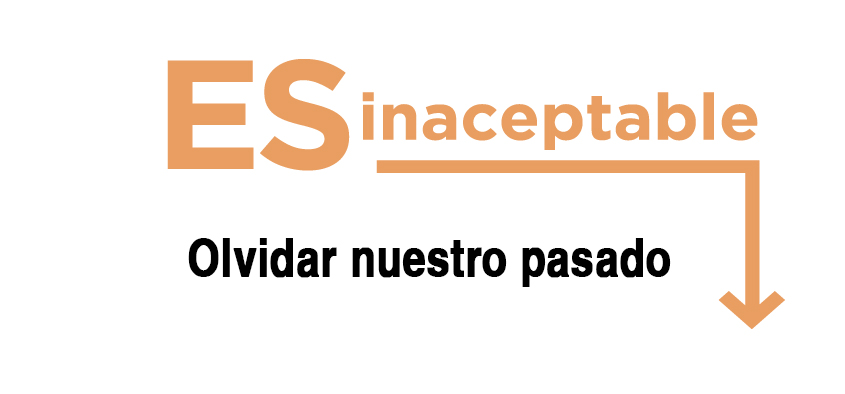07/08/25. A menudo se suele pensar en los pueblos indígenas como algo exótico, paradigma de lo diferente y lo extraño. Incluso se llega a pensar cualquier elemento de su patrimonio cultural, extraído de su universo de sentido, es decir, de su cosmovisión, como algo que vale por sí mismo, de manera aislada, para su rentabilidad en el mercado mundial, es decir, se le torna mercancía, menoscabando cualquier rasgo moral de su producción, es decir, de su lugar en el mundo.
...en Venezuela existen hasta donde se conoce, por lo menos 52 pueblos indígenas, y cerca del 2,7 % de la población nacional, poco más de 724.592 indígenas autorreconocidos... Varios de ellos protagonizan actualmente un proceso de revitalización etnolingüística, por ejemplo, a través de la propuesta de los Nichos Linguísticos, donde asisten de todas las edades para mantener y fortalecer sus idiomas y culturas,
Nos referimos aquí, por ejemplo, a las estéticas propias que colaboran en la autodeterminación del ser indígena, bien sea en su corporalización, como parte de un vestido, un peinado, un colorido diseño en la piel, collares, aretes… o bien como propio del diseño de una cestería o una talla en madera.
En este punto no es nada sencillo marcar la frontera entre lo utilitario y lo propiamente ornamental, porque nos atrevemos a sostener que en la producción cultural de cada pueblo, sea indígena o no, existe siempre un valor que dispone lo creado como estructurador de realidades múltiples que favorecen su lugar significativo en la vida humana.
Pero nuestro tema en este momento es precisamente, el cómo es vaciado el universo cultural de los pueblos indígenas en función de la permutación de la dinámica del mercado, y por si fuera poco, la subestimación y hasta la negación de quien lo produce. Lo cual no es nada extraño, pues se trata de la continuidad de la no tan vieja metáfora de la mano invisible de ese mismo mercado, proclamada en su momento por Adam Smith que se remonta a mediados del siglo XVIII, y se renueva cada vez que se desea desconocer quién está detrás de cada precio y de cada etiqueta nominal de lo creado colectivamente.
Tal es el caso cuando se adapta a los pueblos indígenas, productores colectivos de lo que en gran medida es un modo de ser y estar en el mundo que sigue colaborando en contrarrestar esa intención expoliadora, tanto de la naturaleza como de la humanidad en toda la amplitud del término.
Sin embargo, como asomábamos al inicio, hay quien sigue sosteniendo que indio no es gente, que se trata de un ser ignorante incapaz de asimilar los avances de la “civilización”, una por cierto que cada vez rinde más culto a su propia destrucción que a su propia salvación.
Pero sigamos, digamos además que escribimos estas líneas no sólo porque el próximo 9 de agosto se celebrará una vez más, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, y que nos encontramos en pleno Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022- 2032), proclamado por la Organización de Naciones Unidas, consecuencia directa del Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019). No sólo por eso, ni por el importante hecho de que el pasado domingo, se realizaron en nuestro país, nación pluricultural y multiénica, las elecciones directas, es decir, por parte de las y los propios indígenas, de sus concejalas y concejales también indígenas.
No sólo por eso escribimos reflexionando una vez más, sobre el tema indígena, digamos más precisamente, la ficcionalización, el ocultamiento, de seres humanos, por parte del colonialismo vigente en todas sus dimensiones: estética, epistémica, espiritual, por nombrar al menos tres que siguen condicionando nuestro sentido común, y por tanto, nuestra manera de reconocernos como parte de una gran diversidad de pueblos y naciones.
Escribimos porque existen: los indígenas representan cerca del 6 % de la población mundial, unos 476 millones de personas, hablando cerca de cuatro mil de los siete mil idiomas que existen en el mundo; escribimos porque necesitamos respirar de otra forma, porque no podemos seguir soportando el etnocidio y el genocidio vigente en todas sus formas, porque no podemos seguir negando que los pueblos indígenas, el indio, como una vez se le tildó a quien forma parte de esta razón de ser histórica y genealógica, y desde entonces, él, ella, la india, ellas y ellos, las y los indígenas mismos han resemantizado en pro de su descolonización y autodeterminación, no podemos seguir permitiendo que se siga sosteniendo eso de que indio no es gente.
Sobre todo cuando, volvamos a insistir, cada pueblo y comunidad indígena nos provee, de alguna u otra manera, a través de sus creaciones, parte del sentido de nuestras vidas.
No puedo terminar estar líneas, sin recordar que en Venezuela existen hasta donde se conoce, por lo menos 52 pueblos indígenas, y cerca del 2,7 % de la población nacional, poco más de 724.592 indígenas autorreconocidos como tal, de acuerdo al Censo del año 2011. Varios de ellos protagonizan actualmente un proceso de revitalización etnolingüística, por ejemplo, a través de la propuesta de los Nichos Linguísticos, donde asisten de todas las edades para mantener y fortalecer sus idiomas y culturas, en cuyo diseño colaboraron significativamente los antropólogos Omar González Ñáñez y Esteban Emilio Mosonyi hace más de cuatro décadas. Vale destacar además, que estos dos investigadores destacados, fueron promotores, junto a maestras y maestros indígenas como Jorge Pocaterra del pueblo wayuu, de la creación del actual Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, donde este último es su actual presidente.
Sigamos pues, manteniendo viva nuestra herencia común. Muchas gracias.

POR BENJAMÍN EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ • @pasajero_2
ILUSTRACIÓN ASTRID ARNAUDE • @loloentinta