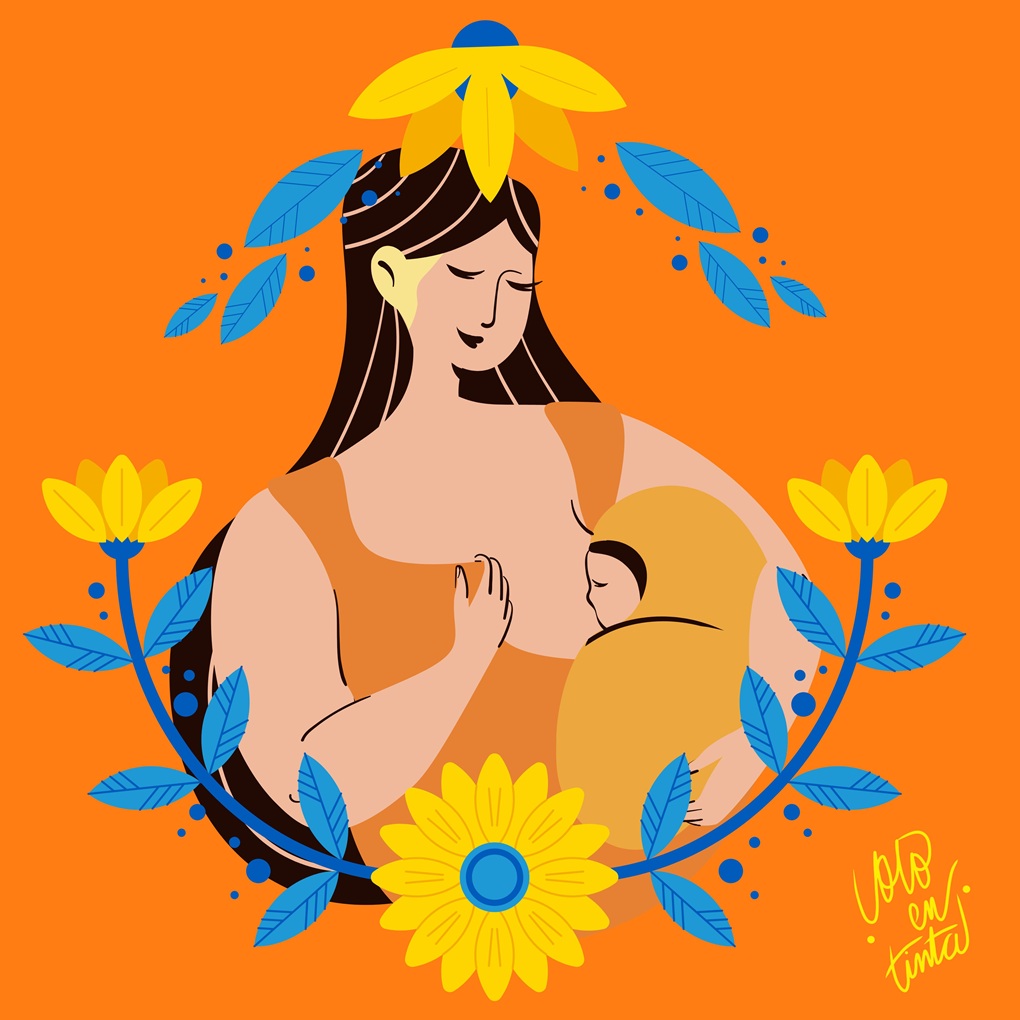Claro que no murió. Como mucho, anda de parranda. Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, nos había prometido –al igual que sus compadres– la vida eterna. Y aún le creemos.
Muchos, discípulos de sus satánicas majestades, seguimos sus enseñanzas hasta que nos lo permitió el cuerpo, el alma y el bolsillo. Sexo, cocuy y rock and roll hasta que la edad y la crisis económica nos atestaron una patética estocada sobre nuestros delirios de rockstars.
Desde que ambicionamos formar filas de los ejércitos del mal, vimos a Watts como el chico de la trastienda, ídolo de rostro imperturbable y summum de la efigie inmortal que estaría allí para siempre, certificando los poderes de los pactos de sangre con el Diablo, envejeciendo solo desde el carapacho como el arquetipo del Fausto de Goethe, sin prebendas morales ni éticas, sino dejándose llevar, arrastrado por los instintos.
“Nuestra eterna juventud corre por dentro”, justificamos más de una vez ante quienes nos negaron la ilusión de llegar a viejos malogrando una guitarra o apaleando la batería. Más de una esposa molesta nos exigió salir a trabajar y ser ejemplo para los niños, mientras insistíamos en vestir de luto inalterable y converse all star castigados por la ruina del asfalto caraqueño, presumiendo emular los pasos de los muchachos de Londres cuando saltábamos los charcos de la calle Colombia de Catia.
Pasaron los años, hay que decirlo, y ni el reumatismo, la hipertensión o el coronavirus nos frenaron en ese afán maniático de desafinar los riff de Jumpin’ Jack Flash al estilo del maestro Keith Richards, mientras alguno de mis hijos, deseoso por ganarse una propina en verdes, magullaba con una cuchara de madera un bidón de los de recargar agua, haciendo las veces de Watts, con lo que nos ganábamos la mirada asesina de alguna de sus madres y la abstracción de creer que tocábamos para veinte mil espectadores desde el Madison Square Garden de Nueva York.
“Los genios no deben morir” murmuró en las postrimerías de su propia muerte el pintor Salvador Dalí. Watts, hasta ayer, se materializaba desde las sombras junto a dos rottweilers cobrizos transportando en sus hocicos las baquetas bendecidas por Satán con las que tanto batuqueó los platillos y los toms de su batería, para hacernos sonreír de aquí al infinito gracias a la felicidad boba que nos transmiten las cosas sencillas e infernales.
Esa gente no se muere: ese es otro mito más.