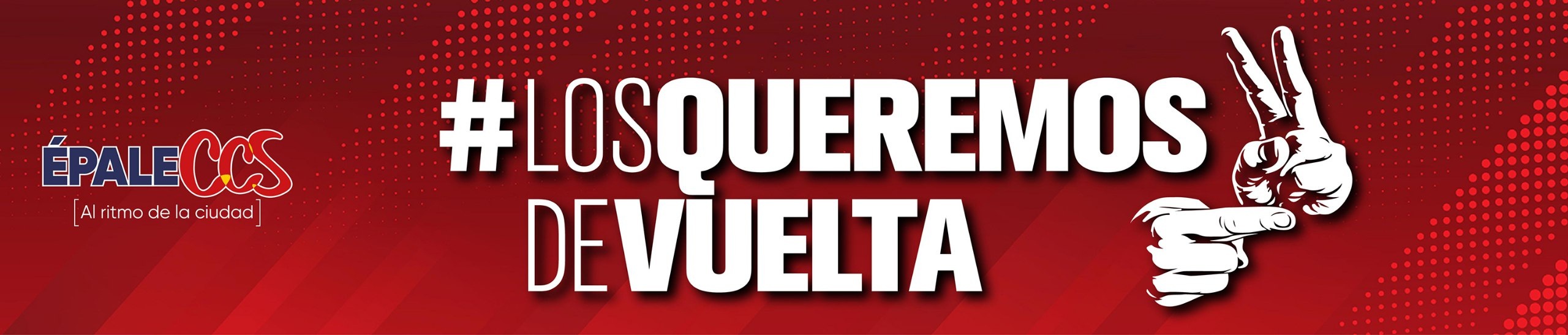24/11/25. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra cada 25 de noviembre. Durante dieciséis días, movimientos feministas y de derechos humanos, se movilizan en todo el mundo para visibilizar y denunciar todas las formas de violencia que sufren mujeres y niñas.
La revictimización está expresamente prohibida en nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia... está prohibida la mediación, conciliación o aplicación de fórmulas alternativas a la resolución de conflictos...
En Venezuela, en esta fecha se prioriza el abordaje y erradicación de la violencia basada en género desde los territorios comunales, mediante la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los programas nacionales para la defensa, acompañamiento y prevención.
Desde Épale CCS, como plataforma para la sensibilización contra el patriarcado, conversé con María Hernández Royett, quien es abogada, docente universitaria, activista feminista y defensora de los derechos de la mujer, además de fundadora del Programa Nacional Defensoras Comunales.

En este espacio nos da luz sobre los alcances de nuestra Ley Orgánica, las sanciones por revictimización y el papel de los jueces y las juezas de Paz Comunal en la protección de las víctimas, así como el protagonismo alcanzado por las mujeres en los territorios.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es reconocida como una de las más avanzadas de la región. ¿Podría detallar cuáles han sido los principales logros en la aplicación concreta de esta ley, específicamente en la agilización de procesos judiciales y la efectiva sanción a los agresores?
Nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que este año cumplió 18 años de haber entrado en vigencia, con dos reformas parciales de los años 2014 y 2021, ha sido una herramienta importante para las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género.
Establece dos rutas legales importantes: una ruta de prevención, atención, orientación, acompañamiento, defensa y abrigo, cuyo ente rector es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que la ejecuta a través del Instituto Nacional de la Mujer, quien a su vez es el ente que supervisa y está en lineamiento a los institutos estadales y municipales de la mujer a nivel nacional.
La otra ruta es la que garantiza el derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia basada en género, que inicia con la denuncia, que puede ser realizada por cualquier persona natural o institución pública o privada, según nos refiere el artículo 89 de la Ley Orgánica que estamos comentando, ¿dónde realiza la denuncia? En lo que la misma Ley Orgánica denomina Órganos Receptores de Denuncia, enunciados en el artículo 90:
- Ministerio Público.
- Juzgados de Paz Comunal.
- Prefecturas y jefaturas civiles.
- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
- Órganos de policía nacional, estadal y municipal.
- Unidades de comando fronterizas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados.
- Cualquier otro que se le atribuya esta competencia.
Este artículo tiene la particularidad que, en su primera parte, establece la forma en que se puede denunciar, de forma oral, escrita, en lenguaje de señas venezolano y por cualquier otro medio.

Esto es clave saberlo, ya que no podemos exigir nuestros derechos y sobre todo denunciar estos delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si desconocemos quien puede denunciar, cómo hacerlo y a dónde dirigirnos, ya que la denuncia es el mecanismo que establece la Ley que rige esta materia, para que la institucionalidad que forma parte de la Ruta de Acceso a la Justicia, puedan dar respuesta eficaz, oportuna y rápida a las mujeres víctimas de violencia basada en género.
Al momento de denunciar, de manera automática después de una escucha activa, se le deben -conforme al riesgo, las formas y delitos de violencia que expone la persona que denuncia-, colocar las medidas de protección y seguridad, conforme al artículo 106, que califica estas medidas como de carácter preventivo; lo que indica dos acciones de los órganos receptores de denuncias que son muy importantes, y que nacen a partir de la denuncia para todas las víctimas de violencia: el cese de la violencia de la cual está siendo víctima y prevenir que continúen nuevos actos, formas y delitos de violencia en su contra, de parte de la persona que los está ocasionando, que la adquiere la cualidad legal de presunto agresor, a partir del momento de la denuncia.
Es importante entender, que el personal que forma parte de la Ruta de Acceso a la Justicia, debe estar sensibilizado, informado y capacitado para poder cumplir con el rol que le otorga la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, ya que de lo contrario se puede revictimizar a las personas denunciantes y esto es muy delicado.
Si se trata de una mujer víctima de violencia basada en género, tiene el derecho de que su denuncia sea recibida y tener de inmediato las medidas de protección y seguridad adecuadas a su situación, si hay demoras, no hay atención oportuna, si se deja esperando a la persona denunciante, si no se le facilitan las copias del expediente, si no se le otorga la información adecuada a la mujer víctima, estamos antes actos que agravan su situación de violencia, dejándola en un contexto de indefensión y vulnerabilidad mayor.

¿Cómo protege la Ley Orgánica, a las mujeres víctimas de violencia machista cuando son revictimizadas por sus denuncias?
La revictimización está expresamente prohibida en nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros en el artículo 13, que es digno de destacar porque fue incluido en la segunda reforma parcial que tuvo lugar en diciembre del año 2021. No solo hace énfasis en la prohibición de revictimización, si no, que aclara de manera expresa y contundente, que también está prohibida la mediación, conciliación o aplicación de fórmulas alternativas a la resolución de conflictos, que, si los funcionarios y funcionarias incurren en estas prohibiciones, se les debe abrir una investigación penal por violencia institucional.
Por lo tanto, la voluntad del legislador ha sido clara y contundente, sobre prevenir situaciones que obstaculicen el acceso a la justicia desde el momento de la denuncia de las mujeres víctimas de violencia. Este es un nudo crítico, que aún nos falta por superar, ya que en algunos órganos receptores de denuncia, funcionarios y funcionarias que no tienen un perfil técnico adecuado, realizan actos discrecionales imponiendo situaciones de revictimización, de careo o conciliatorias entre las mujeres víctimas y sus presuntos agresores, o lo que es peor, ni siquiera reciben la denuncia.
El llamado para los cuerpos policiales, porque es en donde más se denuncia en nuestro país, es fortalecer el perfil profesional de quienes designan en los órganos receptores de denuncia, a través de campañas informativas, cursos de capacitación, diplomados, para que la respuesta sea rápida, transparente, eficaz, con calidad y calidez cumpliendo con el derecho de garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres que denuncian.

En el contexto actual, estamos caminando hacia un Estado comunal. Entiendo que existen las Defensoras Comunales… ¿Cuál es el papel que cumplen en la prevención y eliminación de la violencia basada en género?
Es una figura que nace en el año 2013, cuando fue Ministra la Dra. Andreína Tarazón, conjuntamente con las viceministras Rebeca Madriz Franco, Yekuana Martínez y Laura Franco en el Inamujer (Instituto Nacional de la Mujer).
Nació de la experiencia de trabajar con mujeres, en esa oportunidad, ya siendo Defensora Nacional de los Derechos de las Mujeres, pudimos llevar a cabo una capacitación exclusiva para las mujeres activas en los consejos comunales, con la finalidad de que tuvieran las herramientas conceptuales básicas para poder identificar las formas y delitos de violencia, las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia basada en género, hacer un mapeo de los servicios ubicados en su ámbito territorial y lo más importante poder ejercer la contraloría social, de la que tanto nos habló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.
La orden de la ministra era que nos desplegáramos como Defensoría Nacional por todo el país, para formar a las mujeres y juramentarlas como Defensoras Comunales. La mayoría de las ministras han continuado con el Programa Nacional de Defensoras Comunales y en la última reforma parcial, se les ha reconocido legalmente el trabajo que todas las defensoras comunales hacen en su ámbito territorial, en el artículo 39.
Tal y como fue concebido este programa nacional desde sus inicios, las Defensoras Comunales son mujeres lideresas que logran en sus comunidades hacer actividades de prevención, acompañamiento y orientación de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Tienen su mapa social de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios en sus comunidades, para hacer los acompañamientos y hacen la contraloría social de estas instituciones.
Es nuestro pueblo mujer aportando en su ámbito territorial, consejos comunales y comunas, este es uno de los programas más revolucionarios del Ministerio del Poder Popular de la Mujer y la Igualdad de Género. Somos el único país de América Latina y el Caribe, que le hemos dado protagonismo y capacidad transformadora en los territorios a nuestro Pueblo Mujer. Por eso, cuando empezaron las guarimbas, las primeras atacadas fueron las lideresas en las comunidades, que no sólo lideraban y organizaban los servicios básicos, como el gas, los Clap, distribución de las bolsas de comida… honramos mucho a las mujeres víctimas de la violencia misógina, machista y fascista de esos años. ¡Honor y Gloria, para ellas siempre!

¿Cómo están organizadas en las comunidades?
Las Defensoras Comunales están distribuidas a nivel nacional, en algunos estados como Anzoátegui, tienen las Casas Comunales de las Mujeres donde tienen un lugar para hacer su incidencia territorial y poder cumplir sus funciones orientando a mujeres.
En otros lugares, funcionan desde los Centros de Atención y Formación Integral, lo que llamamos CAFIM, en los movimientos feministas, otras se activan desde la sede de los consejos comunales y comunas, en sus comités de igualdad y equidad de género.
Con su trabajo tesonero tenemos asegurado en el ámbito territorial, la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a una vida libre de violencia que nos merecemos todas las mujeres en la República Bolivariana de Venezuela.

¡¡Vivan las Defensoras Comunales!!
En las comunas también tenemos a los jueces y las juezas de Paz Comunal, ¿se consideran un puente entre la Ley y la eliminación de las violencias? ¿Tienen como compromiso principal prestar apoyo a las víctimas de agresores?
Esta figura siempre fue reconocida con la cualidad de órgano receptor de denuncias desde el año 2007, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su papel es recibir la denuncia, colocar medidas de protección y seguridad a la mujer víctima de violencia basada en género, notificar al presunto agresor que debe cumplir estas medidas, ordenar las diligencias necesarias y urgentes, todo establecido en el artículo 91 de nuestra Ley Orgánica.
Las y los jueces de paz comunal dentro de su ámbito territorial están facultados para que sus acciones contribuyan a lograr territorios comunales libres de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Desde el Movimiento Feminista Popular Venezolano, le hacemos un llamado para que se capaciten en esta materia y logren cumplir a cabalidad, con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus comunidades.

POR SARAH ESPINOZA MÁRQUEZ • @sarah.spnz
FOTOGRAFÍAS ARCHIVO