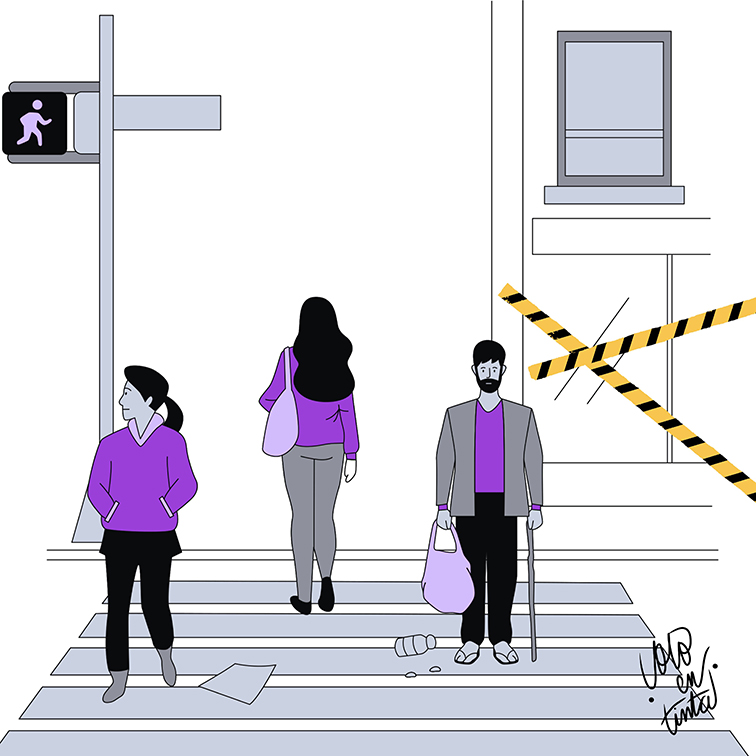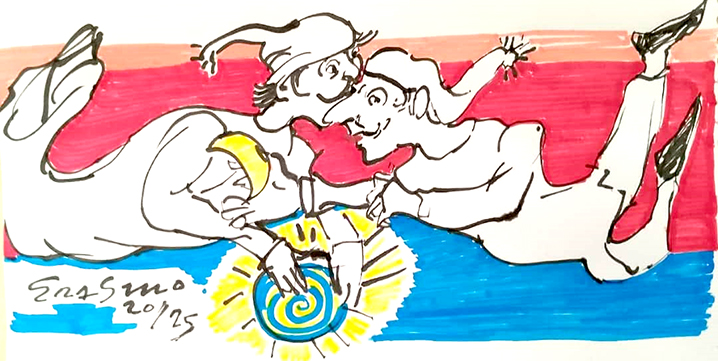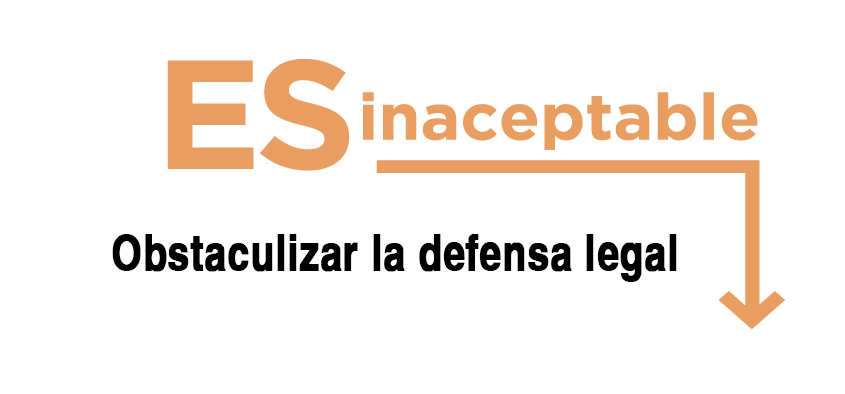02/03/2023. Damos por descontado que ese par de máscaras, una sonriente y la otra triste, que simbolizan el teatro, permanece en la memoria de casi todas las personas del mundo occidental, incluyendo a Nuestra América pluricultural.
El símbolo proviene del uso, en el teatro griego antiguo, de unas máscaras enormes, de un metro cincuenta de alto, que poseían como parte de su estructura un megáfono, construido con el mismo material y que permitía multiplicar el volumen de la voz en esos anfiteatros con una acústica extraordinaria. A este metro y medio le podemos agregar una estatura similar del actor, pero subido a unos zapatos que elevaban al personaje unos cincuenta centímetros más.
Imaginemos a ese público frente a unos gigantes de más o menos tres metros y medio, cuyas voces cubrían mucho más allá de lo que podría alcanzar una voz humana. Era fácil aceptar que quienes estaban allí eran héroes y dioses. Personajes que padecían las mismas angustias, cometían los mismos errores y se hacían las mismas preguntas que cualquiera de los presentes. Además, estaban allí para que esas preguntas, esos errores, esas dudas, esos deslices tan humanos se convirtieran en divinos, porque aquellos gigantes también pifiaban y, lo más interesante, se sacrificaban para enmendar tales fallas.
Todo el mecanismo: zapatos, careta, batola, megáfono, era en realidad la máscara. Ese dispositivo era la transfiguración de lo humano a lo divino. La alta significación de la tragedia griega se sintetizaba en esa máscara. Eso era lo que le interesaba al alma del público, era la síntesis perfecta del espíritu griego. Detrás o dentro de ese artefacto apenas había un actor, que había aprendido unos parlamentos, él no se relacionaba ni con el terror ni con la catarsis en el escenario. En otras palabras, era lo menos interesante. Detrás de esa máscara podía estar cualquiera. Pero nadie podía usurpar al gigante, a la voz enorme que acoplaba a todo el público en una comunión única. La máscara era el dios que movía al ser humano que estaba en su interior. Lo que estaba dentro, en lo profundo, era trivial; la superficie era lo trascendente.

En nuestra vida cotidiana hay miles de ejemplos. Una mirada, un gesto amoroso, una promesa que se cumple o que traiciona, el fruto que nos permite reconocer al árbol, un olor, un sabor, una piel, una temperatura son indicios que propician una relación intensa y verdadera con la vida.
Tantas palabras complicadas, tantos gestos misteriosos que resultan ser, apenas, la última capa que es idéntica a la primera piel de una cebolla. Pero la profundidad tiene tanto prestigio que no importa que la mayoría de las veces sea, simplemente, una tontería.
POR RODOLFO PORRAS • porras.rodolfo@gmail.com
ILUSTRACIÓN ERASMO SáNCHEZ • (0424)-2826098