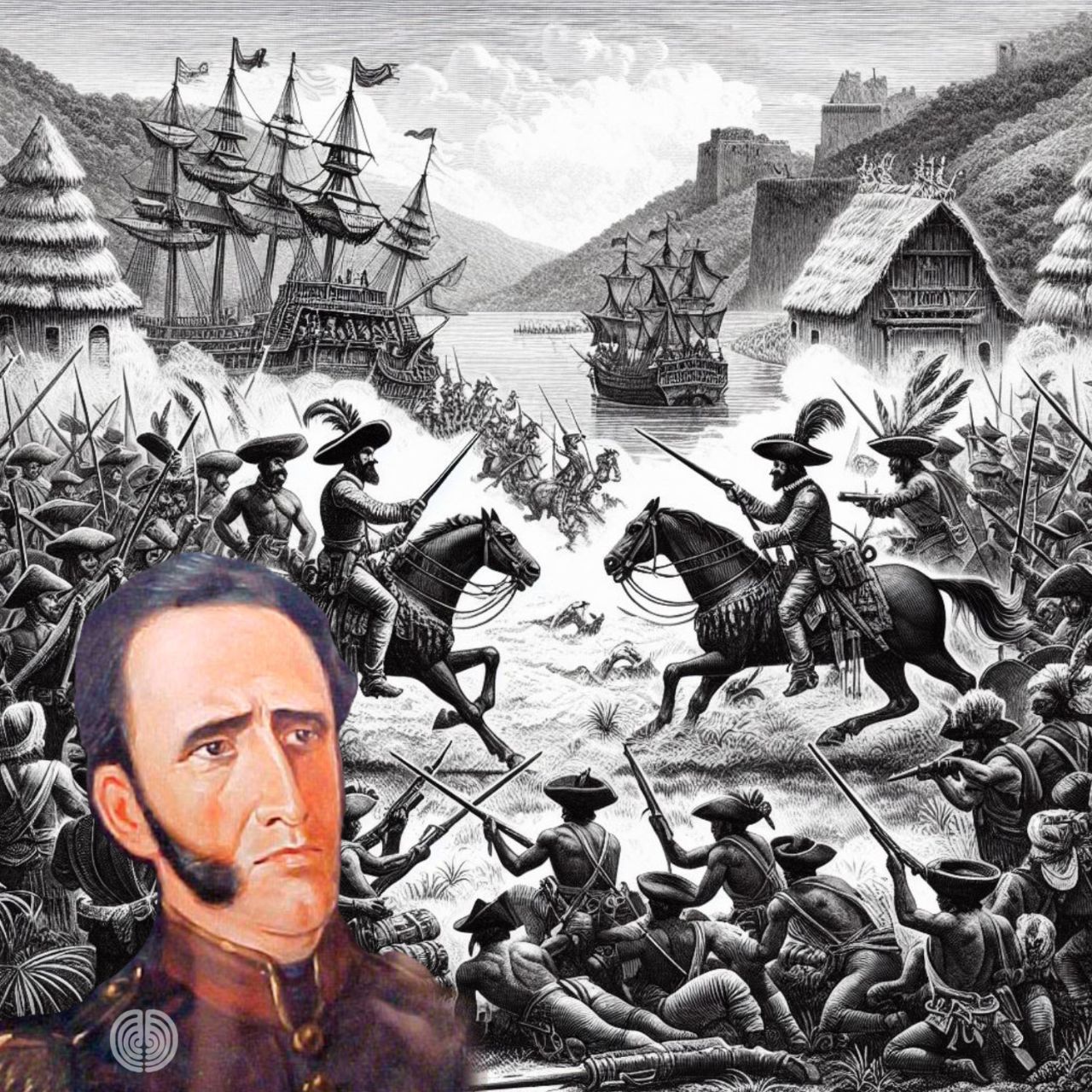07/11/23. Para quienes escribimos por profesión u oficio, el arte de expresar las ideas con pretendida eficiencia se nos da -por lo general- luego de mucha práctica, un disciplinado ejercicio de ensayo y error permanente hasta lograr cierta maestría, o por lo menos que “eso” se entienda. Terminamos siendo solventes a los años, cuando la madurez física e intelectual nos ha curtido lo suficiente como para no sufrir reumatismo creativo cada vez que decidimos hilvanar un texto, en el formato que sea, a fin de exponer nuestras ideas.
Produce una sensación extraña (¿envidia?) hallar en la biografía de ciertos iluminados, que sus obras maestras surgieron cuando apenas despertaban de la adolescencia, es decir, no necesitaron de la colosal guataca del adiestramiento para producir obras elevadas, sino que recibieron como un manjar de dioses el fuego de Prometeo, la chispa sorpresiva del duende.
Artur Rimbaud es el ejemplo clásico del niño-genio que llegó campante desde la campiña francesa a aportar su pequeño poemario (Una temporada en el infierno) a las corrientes creativas de París, y con diecisiete años no sólo cambiar el curso de la historia de la literatura universal sino bordar la antesala de su temprana jubilación, con diecinueve años, para dedicarse, ya cansado, a tareas más mundanas.
Andrés Mariño Palacio, un maracucho nacido el 3 de noviembre de 1927, se inscribe en esa extraña tradición de genios prematuros, que entre los doce y diecinueve años ya había generado una obra deslumbrante en la narrativa, el ensayo, la crónica y la novela, con el aditivo de mantener una conciencia crítica frente a la mentalidad de rebaño, y hacer estallar por los aires la monotonía del canto costumbrista, heredado de Gallegos, hasta casi instaurar una nueva corriente del pensamiento y una literatura que para algunos cabe en la categoría urbana y sicológica, por la vía de algunos cuentos inauditos, de una porosidad callejera descarnada (exageradamente adelantada a su tiempo), hasta alcanzar picos inusitados con su novela Los alegres desahuciados (1948).
Fue, además, un joven asceta en la Venezuela aldeana que apenas se sacudía el letargo de la larga dictadura gomecista. Alimentado por el existencialismo de Sartre y el vitalismo de Aldous Huxley, Mariño saltó de Maracaibo a Valencia y luego a Caracas, donde ingresó apresuradamente a los círculos de intelectuales que encabezaban otros menos jóvenes como José Ramón Medina, Ernesto Mayz Vallenilla, Oscar Guaramato, Aquiles Nazoa, José Luis Salcedo Bastardo, Arturo Uslar Pietri, Juan Sánchez Peláez, Ramón Díaz Sánchez, Jacinto Fombona Pachano y Gustavo Planchart, entre otros, quienes además gravitaban en torno a uno de sus constructos gremiales: el grupo literario Contrapunto (1946-1950). En paralelo, colaboraba bajo distintos seudónimos en medios impresos como El País, El Nacional, El Universal, El Heraldo, Élite, Fantoches, Revista Nacional de Cultura y El Carabobeño.
Fue, por muchas circunstancias, un adelantado lacrado con el sello del “malditismo”, tocado por el arrebato y la locura que lo minó definitivamente con apenas ventiún años, para obligarlo a permanecer interno en la clínica Coromoto de Caracas hasta que devino su desenlace fatal el 30 de octubre de 1965, con apenas treinta y siete años de edad.
Considerado un precursor de la narrativa moderna y la novela urbana psicológica, resulta insólito su casi absoluto anonimato, pese a la reedición de su novela Los alegres desahuciados en la colección Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila Editores en 2004.
Una pieza digna y memorable para un precursor condenado por la fatalidad cuando apenas alzaba vuelo.

POR MARLON ZAMBRANO • @zar_lon
ILUSTRACIÓN JADE MACEDO • @jadegeas